|
Una noche de farra un amigo me preguntó: ¿quién inventó las groserías? Aunque es muy probable que la pregunta sólo haya sido una broma de borracho, la manera de formularla me cautivó. Aventuré una respuesta blasfema: al ver todas las cosas creadas, Dios se aburrió increíblemente y profirió la primera grosería; acaso las malas palabras de todas las lenguas son en realidad ese lenguaje prebabélico que tanto han buscado lingüistas, filósofos del lenguaje y cabalistas por igual, le dije. Esta anécdota me entusiasmó tanto que la conté a cuanto se dejaba hasta que, en cierta ocasión, un compañero de la carrera se indignó bastante. No me había detenido a observar su atuendo (llavero con una cruz, escapulario en el cuello, lentes gruesos y zapatos relucientes; hasta entonces recordé un poema de Luis Felipe Fabre: “Es seminarista […] lo delatan / los zapatos feos y bien boleados”). Debo suponer que el comentario me ganó no sólo su mirada despectiva sino la de muchos otros compañeros que no podían concebir a Dios mentando madres tal y como los gnósticos antiguos no se lo podían imaginar defecando, cosa de la que tanto se ríe Milán Kundera.
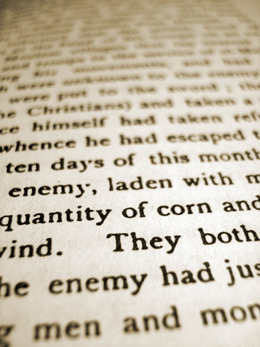 Ya sean blasfemia o lenguaje divino, las llamadas “malas palabras” constituyen un campo ampliamente marginado, mas existente, del lenguaje humano. Debemos reconocer un hecho innegable: hoy en día las groserías están en gran medida incluidas en el habla coloquial de casi todos, y su uso se extiende para más funciones que las simplemente peyorativas; en español, por ejemplo, “güey” puede ser sinónimo de “hombre”, “tipo” o hasta “amigo”, según el caso. Quizás esto se deba a un relajamiento lingüístico-moral, pues hace cuarenta años, si alguien decía “chido” en público, todos lo miraban despectivamente, se le tachaba de vago, maleducado o, en el mejor de los casos, ignorante; las malas palabras servían para delimitar diferencias sociales. Hoy en día prácticamente todos los jóvenes, incluso los snobs, utilizan este vocablo, siempre en un contexto coloquial pero sin las implicaciones clasistas que antes tenía. Sería fácil afirmar que la existencia de las groserías como parte cotidiana de la lengua es un signo de su debilitamiento, pues propicia la aparición de frases y expresiones con diversas funciones y significados que dependen únicamente del contexto. Mejor sería preguntarnos qué papel juegan en el espectro emocional del individuo, qué fibras mueven. Existen algunos estudios al respecto, mas no los suficientes, pese a que un análisis profundo podría sacar a la luz grandes revelaciones, como las que encuentran Octavio Paz o Carlos Montemayor en la palabra “chingar” y sus derivados. Los trabajos de Lavob, Casper y otros teóricos son inapreciables, pero en general han sido los escritores, más que los académicos, quienes se han dedicado a observarlas, no tanto para su clasificación como para explotar al máximo su potencial significativo, pues en la literatura, como dice Víctor Hugo, “hay sitio tanto para el ochavo oxidado como para la medalla de oro”. He aprendido, gracias a Laurence Sterne y Enrique Vila-Matas, entre otros, que un esquema rígido podría hacer de este trabajo un aburrido tratado sobre la corrección lingüística. Es por ello que en las siguientes páginas me dedicaré a hacer un rastreo, no un ensayo, de las malas palabras, sin seguir una línea definida. Es mi intención explorar terrenos poco transitados por pudor, pero de ninguna manera creo tener la última palabra en el asunto, ni me considero el primero en hablar al respecto. Es gracioso eso de “la última palabra” me pregunto si algún día la encontraremos en realidad. Ya sean blasfemia o lenguaje divino, las llamadas “malas palabras” constituyen un campo ampliamente marginado, mas existente, del lenguaje humano. Debemos reconocer un hecho innegable: hoy en día las groserías están en gran medida incluidas en el habla coloquial de casi todos, y su uso se extiende para más funciones que las simplemente peyorativas; en español, por ejemplo, “güey” puede ser sinónimo de “hombre”, “tipo” o hasta “amigo”, según el caso. Quizás esto se deba a un relajamiento lingüístico-moral, pues hace cuarenta años, si alguien decía “chido” en público, todos lo miraban despectivamente, se le tachaba de vago, maleducado o, en el mejor de los casos, ignorante; las malas palabras servían para delimitar diferencias sociales. Hoy en día prácticamente todos los jóvenes, incluso los snobs, utilizan este vocablo, siempre en un contexto coloquial pero sin las implicaciones clasistas que antes tenía. Sería fácil afirmar que la existencia de las groserías como parte cotidiana de la lengua es un signo de su debilitamiento, pues propicia la aparición de frases y expresiones con diversas funciones y significados que dependen únicamente del contexto. Mejor sería preguntarnos qué papel juegan en el espectro emocional del individuo, qué fibras mueven. Existen algunos estudios al respecto, mas no los suficientes, pese a que un análisis profundo podría sacar a la luz grandes revelaciones, como las que encuentran Octavio Paz o Carlos Montemayor en la palabra “chingar” y sus derivados. Los trabajos de Lavob, Casper y otros teóricos son inapreciables, pero en general han sido los escritores, más que los académicos, quienes se han dedicado a observarlas, no tanto para su clasificación como para explotar al máximo su potencial significativo, pues en la literatura, como dice Víctor Hugo, “hay sitio tanto para el ochavo oxidado como para la medalla de oro”. He aprendido, gracias a Laurence Sterne y Enrique Vila-Matas, entre otros, que un esquema rígido podría hacer de este trabajo un aburrido tratado sobre la corrección lingüística. Es por ello que en las siguientes páginas me dedicaré a hacer un rastreo, no un ensayo, de las malas palabras, sin seguir una línea definida. Es mi intención explorar terrenos poco transitados por pudor, pero de ninguna manera creo tener la última palabra en el asunto, ni me considero el primero en hablar al respecto. Es gracioso eso de “la última palabra” me pregunto si algún día la encontraremos en realidad.
Aunque ya desde Roma habían existido ilustres autores que no dudaron en usar las groserías, como Catulo (cómo olvidar el predicabo ego vos et irrumabo de su poema 16), las malas palabras se abren paso en el mundo literario moderno con la corriente que Bajtín llama “realismo grotesco”. Siempre que escucho este término no puedo dejar de reírme, pues me remite inevitablemente a ese maravilloso pasaje del Gargantúa de Rabelais, por las imágenes que evoca pero mucho más por la reacción de mis compañeros hacia ella:
Una vez me limpié [el culo] con un antifaz de terciopelo, de una señorita, y lo encontré bueno, porque la molicie de la seda me causaba en el fundamento una voluptuosidad muy grande. Otra vez con un sombrero de señora, y me ocurrió lo mismo; otra vez con una pañoleta; otra con unas orejeras de satén carmesí; pero unos bordados con abalorios de mierda que tenían, con su dureza, me desollaron el trasero; ¡que el fuego de San Antonio encienda la morcilla cular del orfebre que los hizo y de la señorita que los llevó! El mal se me curó frotándome con un bonete de paje bien emplumado a la suiza.
Dos veces he escuchado este fragmento en voz alta, la primera en una clase de literatura francesa en la facultad, y otra más en el jardín de la Biblioteca Central. En ambos casos, poco antes de llegar al siguiente párrafo, las risitas y comentarios soeces dejaban pronto de sonar y se sentía en el aire una gran tensión; algunos carraspeaban, otros se levantaban a comprar un cigarro (o eso decían), y nadie más que yo lograba disfrutar al máximo el poemita laudatorio que Gargantúa le dedica a su retrete:
Cagar
Diarrear.
Peder.
Mierdosa
tu grasa,
como una capa
se extiende
sobre nosotros.
Cochinos.
Mierdosos
¿Os gusta?
¡Que el fuego de San Antonio te abrase si todos
tus agujeros
no te limpias antes de marchar!
Y qué decir del excelso rondó que le sigue, que no incluyo por cuestiones de espacio pero que recomiendo ampliamente.
Vale la pena detenerse aquí unos momentos; mencionar las múltiples asociaciones sensitivas que surgen de la fricción del ano del protagonista con distintos materiales producto de la habilidad del hombre tiene como función yuxtaponer los dos polos de la vida: el de la producción (que en este caso es una producción material, los finos objetos que usa para su higiene personal) y el de la eliminación o desecho que representan las heces. La búsqueda de un objeto ideal para limpiarse el culo aproxima, como dice Bajtín, lo que está lejano: la finura técnica contra la realidad tangible de los procesos fisiológicos, y le recuerda al espíritu renacentista la naturaleza llana del hombre, en ese entonces no muy de moda por la incipiente entronización del humanismo. Casi quinientos años después, lo grotesco sigue teniendo presencia pero, aunque sus funciones vitalistas son más o menos las mismas, sus usos se han multiplicado. Óscar Édgar López, joven cuentista zacatecano, utiliza expresiones escatológicas e imaginería grotesca en dos niveles distintos; uno es el del habla coloquial, en el que las groserías resultan bastante comunes, casi integradas por completo a la cotidianidad, como en “Amor sin gravedad”, donde Angélica se refiere a su jefe como “pinche viejo vergaloca”. Otro nivel es el manejo de imágenes grotescas para desestabilizar el “buen gusto” imperante en la literatura. En “Un bonito par de tenis”, el protagonista no puede aguantarse más y defeca en su calzado de gamuza nuevo: “Me quité un tenis y liberé dentro de él todo un gran banquete procesado, pero no fue suficiente y repetí la operación con el otro… Me puse los tenis, la mierda salía con la presión del pie como la mayonesa de las tortas repletas de ingredientes”. Y esta asociación constante de la comida con las segregaciones del cuerpo (en “Pantuflas de león” hay una sutilísima comparación entre la mayonesa y el semen cuando el protagonista coge atún de una lata con el dedo luego de haberse masturbado) nos hace pensar, aunque con otros materiales, en la constante asociación en el goce que hay en la ingestión y en la producción que tanto celebró Rabelais en Gargantúa, y en ambos casos, la asimilación de una corriente popular o popularizante en la literatura “seria”.
 La marginación lingüística no se reduce sólo a los términos escatológicos. En Los miserables, Víctor Hugo se ve obligado a hacer un pequeño apartado sobre la naturaleza del argot (al que en su época, y tal vez aún ahora, se consideraba despreciable) luego que sus detractores le reprocharan su uso en una novela previa, Le dernier tour d’un condamné. Hugo se justificaba, y a la vez a Balzac y a Sue, con el argumento de que el escritor cumplía un servicio a la humanidad al extender su campo de conocimiento, lo cual incluía sin lugar a dudas las variantes de una lengua, por muy perversas que parecieran (lo que ahora llamaríamos dialectos). Afirmaba que gracias a Plauto hemos podido conocer un poco del fenicio, y que Molière llevó el levantino a las letras francesas. A estas aportaciones podemos incluir la de Chaucer en The Reeve’s Tale, donde un par de estudiantes hablan con un acento del norte que sonaría gracioso a los londinenses de la época. Lo moralmente execrable debe estar sujeto a estudio, dice Hugo, sin importar las asociaciones despectivas que despierten en los altos estratos. No es coincidencia, pues, que en su apartado cite a otro gran grosero de la literatura francesa, François Villon, y demuestre que en su verso más citado (Mais où sont les neiges d’antan?) hay rastros de argot. Hugo fue un gran lector de Rabelais y, como él, comprende los límites de la lengua y trata de erradicarlos; de ahí el interés porque sus personajes hablaran con la libertad que encontrarían en la calle. Aunque en realidad se trata más de un caso de estilización, un ejercicio similar al que hace el colectivo Lenguaraz con los gritos de los vendedores del mercado: La marginación lingüística no se reduce sólo a los términos escatológicos. En Los miserables, Víctor Hugo se ve obligado a hacer un pequeño apartado sobre la naturaleza del argot (al que en su época, y tal vez aún ahora, se consideraba despreciable) luego que sus detractores le reprocharan su uso en una novela previa, Le dernier tour d’un condamné. Hugo se justificaba, y a la vez a Balzac y a Sue, con el argumento de que el escritor cumplía un servicio a la humanidad al extender su campo de conocimiento, lo cual incluía sin lugar a dudas las variantes de una lengua, por muy perversas que parecieran (lo que ahora llamaríamos dialectos). Afirmaba que gracias a Plauto hemos podido conocer un poco del fenicio, y que Molière llevó el levantino a las letras francesas. A estas aportaciones podemos incluir la de Chaucer en The Reeve’s Tale, donde un par de estudiantes hablan con un acento del norte que sonaría gracioso a los londinenses de la época. Lo moralmente execrable debe estar sujeto a estudio, dice Hugo, sin importar las asociaciones despectivas que despierten en los altos estratos. No es coincidencia, pues, que en su apartado cite a otro gran grosero de la literatura francesa, François Villon, y demuestre que en su verso más citado (Mais où sont les neiges d’antan?) hay rastros de argot. Hugo fue un gran lector de Rabelais y, como él, comprende los límites de la lengua y trata de erradicarlos; de ahí el interés porque sus personajes hablaran con la libertad que encontrarían en la calle. Aunque en realidad se trata más de un caso de estilización, un ejercicio similar al que hace el colectivo Lenguaraz con los gritos de los vendedores del mercado:
Llévelo llévelo
fresco rico rojo encendido
mire nomás qué bola perfecta
la salsita la sopa el arroz se lo piden
llévelo ahora que todavía palpita.
En ningún caso se trata de copias fieles del modo de hablar corriente (si no, serían citas y no literatura), sino de recreaciones. Se aprecia la necesidad de manipular el material para hacerle significar lo que su autor o autores desean representar: la miseria de las clases bajas en París por un lado, la locuaz retórica del tianguis, por otro. Pese a esto (o quizás como producto de ello) Hugo nos hizo ver, por lo menos en el campo literario, que los dialectos y sociolectos no son tanto una corrupción de la lengua como la clara muestra de su vitalidad.1 Así, me he visto en la imperiosa necesidad de incluir dentro de las “malas palabras” a otras, relegadas de la lengua, como las expresiones tabú, frases idiomáticas coloquiales e, incluso, variaciones de una lengua. Encontraremos que éstas nos revelan mundos inesperados; el lunfardo por Borges y Arlt, el inglés de los negros por Dickens y Faulkner (y luego escrito por alguien de color, Toni Morrison), el chilango por Pacheco y José Agustín, son sólo algunos de los rescates más relevantes.
Hay otra categoría al margen de la lengua que puede ser ilustrada con la Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy de Laurence Sterne, otro alumno de Rabelais, cuya influencia en las letras hispánicas ha sido hasta ahora poco estudiada: Cortázar lo cita en La vuelta al día en ochenta mundos, y de él tomó no sólo las manitas indicadoras que enfatizan un pasaje (F), sino también la idea de una obra interminable, de asociaciones múltiples y libres, como lo es Rayuela. En la novela de Sterne, cuando uno de los personajes, Phutatorius, profiere una maldición en medio de una conversación seria, el narrador Shandy se ve, como Hugo, orillado a hacer una pequeña apología:
…una sola palabra al otro extremo de la mesa atrajo la atención general; una palabra como otra cualquiera del diccionario, que resultaba, sin embargo, de lo más insólita en aquel lugar; una palabra que, aunque me avergüence, no hay más remedio que escribirla y leerla… cuyos múltiples significados pueden ser clasificados hasta torturar nuestra inventiva sin encontrar otra y terminar como estábamos…
La palabra que tanto trabajo le costaba enunciar era: Zounds!, abreviación de la expresión God’s wounds! (“las heridas de Dios”, una referencia a Jesucristo crucificado) hermana de Zooks! (de God’s hooks!, algo así como: “¡Por los clavos de la cruz!”) y que José Antonio López de Letona traduce como “Puñetas”. Y así como el narrador encontró que ni toda la palabrería del mundo podía explicar esa palabra mejor que ella misma, así el resto de los personajes se ven inicialmente inmersos en un mar de interpretaciones sobre el motivo que impulsó a Phutatorius a proferir tal palabra frente a hombres tan ilustres. Al final resulta que no tenía nada que ver con la conversación, sino que una castaña asada, aún caliente, se deslizó por el pantalón del pobre hombre, lo que le hizo proferir la grosería. “¡Qué bien solemos discurrir sobre los hechos equivocados!”, dice Shandy, y aunque en este caso tenga bastante razón, es interesante observar cómo la maldición opera en un nivel mucho más difuso de lo que se podría haber pensado. Zounds, como cualquier otra grosería, funge como un hoyo negro de la significación: atrae a su alrededor un sinnúmero de explicaciones, definiciones, paráfrasis y referencias, pero ninguna de ellas logra llenar por completo el significado de la palabra, la cual por otra parte depende no sólo del uso y la intención del hablante sino también de su contexto. Si el motivo de Phutatorius no hubiera sido tan drástico como una castaña asada en la entrepierna, ¿qué otras interpretaciones habrían surgido en las mentes de los ahí presentes? La naturaleza inasible de esta maldición le impide al lenguaje encasillarse dentro de sí mismo, aislarse en el solipsismo de la auto-referencia, y le hace enfrentar la terrible realidad de que su existencia depende en gran medida del contexto. un sinnúmero de explicaciones, definiciones, paráfrasis y referencias, pero ninguna de ellas logra llenar por completo el significado de la palabra, la cual por otra parte depende no sólo del uso y la intención del hablante sino también de su contexto. Si el motivo de Phutatorius no hubiera sido tan drástico como una castaña asada en la entrepierna, ¿qué otras interpretaciones habrían surgido en las mentes de los ahí presentes? La naturaleza inasible de esta maldición le impide al lenguaje encasillarse dentro de sí mismo, aislarse en el solipsismo de la auto-referencia, y le hace enfrentar la terrible realidad de que su existencia depende en gran medida del contexto.
La maldición, pariente cercana de la grosería, es un arma de dos filos; puede ser tan peligrosa que su simple enunciación traiga la desgracia a quien la reciba, como en la tradición judía, o bien puede mellar y desgastar la divinidad conferida a ciertas palabras.2 Es por eso que se regula el uso de las maldiciones y los vanos juramentos (recuérdese el segundo mandamiento), al grado que en algunas sociedades, como la isabelina, se prohibió su uso en actos públicos y obras de teatro, lo que llevó al desarrollo de otro fenómeno común en todas las lenguas: la sustitución por palabras fonéticamente parecidas (como Marry en lugar de Mary, común en Shakespeare), o el empleo del acortamiento y el apócope, que como hemos visto subsistió en Inglaterra hasta la época de Sterne y más allá.
En el español de México, dicho fenómeno ha llevado a la creación del albur, la más compleja categoría de representación asociativa en lengua española que se vale de una buena cantidad de figuras retóricas (crasis, elipsis, epéntesis, metáfora, metonimia, mot valise, paranomasia, polisemia, retruécano, sinécdoque generalizante y particularizante, etc.) para relacionar prácticamente cualquier objeto y acción con el sexo. Como muestra está el siguiente albur, grabado en el disco Mucho barato de Control Machete, referente a las bebidas alcohólicas:
—De tomar algo.
—¿Qué quieres, una Pitoria, una Mecate o una Pitote con bozal?
—Lo que tú chupes.
—Yo todo natural, tomo tequila.
Tal cantidad de referencias veladas (y no tan veladas) merece un pequeño análisis, aunque podría extenderse mucho más. La primera asociación es fonética: la i inicial y la o en “Victoria” (marca de cerveza) evocan las vocales de “pito” en su acepción coloquial de “falo” o “pene” pero la segunda asociación, la cerveza “Tecate” con una cuerda o mecate, trabaja en dos niveles, uno fonético y otro metafórico; ya que estamos hablando de pitos, por qué no hablar también de su envergadura. “Pitote con bozal” es bastante más compleja; quizás haya una referencia a “piquete con sal”, pero ya no estamos en el terreno de las marcas de cervezas, sino frente a la descarada confirmación del albur como una trampa que busca limitar las respuestas del interlocutor (recordemos que es una pregunta) y hacerle decir que le gustan los pitos. “Lo que tú chupes” es sumamente ingenioso: le “regresa” el albur a quien formula la pregunta; sin embargo, éste se va por la tangente y afirma que no chupa penes, sino que toma tequila.
El lenguaje coloquial, como el argot, bebe de varias fuentes; pueden ser términos existentes previamente en la lengua pero que son utilizados en otro contexto, lo que hace que incluso su morfología vaya cambiando: “pinche” se refiere al ayudante del chef, de donde se puede deducir su uso despectivo, y ha pasado de ser sustantivo a adjetivo; “buey” evolucionó posteriormente a “güey” un cabrón es un macho cabrío, pero la asociación con los cuernos le hizo sinónimo de “hombre engañado”, mas ahora se utiliza como genérico de “hombre”, con connotaciones agresivas (“ese cabrón me debe un chingo de lana”) o laudatorias (“Rodolfo es bien cabrón, se madreó a tres güeyes él solito”). Otros términos resignificados son: “pito” (silbato), “verga” (percha a la cual se asegura el grátil de una vela), ambos utilizados para designar al pene por similitud física; “pendejo” (que en Argentina es otro término para designar a un niño, como nuestro “chamaco”) y “concha”.
 Y ahora que reflexiono en este último término, que se refiere a la vagina, quisiera detenerme a hacer un rápido conteo de todos los coloquialismos, informalismos, palabras y expresiones tabú que contienen el sonido ĉ: “chale”, “chido” gentilicios como “chilango” y términos para designar grupos o individuos marginados, como “chúntaro” o “teporocho” (o los incluidos en la famosa canción de Jaime López: “pachucos, cholos y chundos, / chichinflas y malafachas, / acá los chómpiras rifan…”); términos relacionados con las drogas, como “bacha” o “chela” (cuya derivación de “cerveza” es lúdica: cerveza-cheve-chela); con el sexo, como “chingar” en una de sus acepciones, “pucha”, “chichi” y el citado “concha” con el fútbol, “chanfle”, “hincha” e “hinchada”, y “retachar”.3 Incluso ciertas expresiones hacen uso de este sonido sin que la palabra por sí sola tenga una connotación coloquial, como en “tronar el chicharito”, que significa “desvirgar”. Habría que preguntarnos si hay una constante (ya que no una universal) en el uso de este sonido para expresiones informales, si su uso está desterrado de las reglas eufónicas del español y de sus hablantes, para cuyos oídos puede sonar perturbador o molesto. En su crítica a Chomsky, en Después de Babel, George Steiner nos dice que para que una universal sea confirmada no debe haber ni una sola excepción; así que si a la i “se asocia la noción de pequeñez en casi todas las lenguas”, la existencia de palabras como big en inglés y velikij en ruso impiden considerarlo “un reflejo semántico universal”. Lo mismo sucede con la ch: no podemos afirmar que su uso será siempre limitado a un término coloquial; he ahí nobles palabras como “ocho”, “corcho”, “despecho”, etcétera, que ninguna relación tienen con las groserías. Y ahora que reflexiono en este último término, que se refiere a la vagina, quisiera detenerme a hacer un rápido conteo de todos los coloquialismos, informalismos, palabras y expresiones tabú que contienen el sonido ĉ: “chale”, “chido” gentilicios como “chilango” y términos para designar grupos o individuos marginados, como “chúntaro” o “teporocho” (o los incluidos en la famosa canción de Jaime López: “pachucos, cholos y chundos, / chichinflas y malafachas, / acá los chómpiras rifan…”); términos relacionados con las drogas, como “bacha” o “chela” (cuya derivación de “cerveza” es lúdica: cerveza-cheve-chela); con el sexo, como “chingar” en una de sus acepciones, “pucha”, “chichi” y el citado “concha” con el fútbol, “chanfle”, “hincha” e “hinchada”, y “retachar”.3 Incluso ciertas expresiones hacen uso de este sonido sin que la palabra por sí sola tenga una connotación coloquial, como en “tronar el chicharito”, que significa “desvirgar”. Habría que preguntarnos si hay una constante (ya que no una universal) en el uso de este sonido para expresiones informales, si su uso está desterrado de las reglas eufónicas del español y de sus hablantes, para cuyos oídos puede sonar perturbador o molesto. En su crítica a Chomsky, en Después de Babel, George Steiner nos dice que para que una universal sea confirmada no debe haber ni una sola excepción; así que si a la i “se asocia la noción de pequeñez en casi todas las lenguas”, la existencia de palabras como big en inglés y velikij en ruso impiden considerarlo “un reflejo semántico universal”. Lo mismo sucede con la ch: no podemos afirmar que su uso será siempre limitado a un término coloquial; he ahí nobles palabras como “ocho”, “corcho”, “despecho”, etcétera, que ninguna relación tienen con las groserías.
Hay muchos otros autores que hacen uso de las groserías en su obra. Están ahí, por ejemplo, los beat y sus predecesores, sobre todo Henry Miller y John Fante. En la poesía mexicana hay algunos casos, como Deniz y Lizalde, y otros muchos más conforme las generaciones son más jóvenes. Paz también se valió de ellas en “Piedra de sol” como ejemplificación de un asunto filosófico, y en “Las palabras” con fines burlescos. Otro gran poeta, Álvaro de Campos, usó una grosería en el último soneto que escribió, fechado el tres de febrero de 1935, meses antes de la muerte, ésta sí real, de Fernando Pessoa:
…dónde está la gente, o yo, no lo sé…
No quiero saber de nada más.
Y mierdamierda para qué lo sabré.
En todos los casos encontramos que las malas palabras son una ventana al mundo que existe fuera del lenguaje; quizás sea por eso que, en el plano coloquial, son más usadas mientras el individuo sea menos “culto” (iba a decir “alienado”).
Quisiera añadir una última anécdota a este pequeño rastreo. En su prefacio a Algunas flores del mal, Margarita Michelena nos cuenta cómo, cuando la afasia de Baudelaire estaba ya muy avanzada, las esposas de sus amigos Meurice y Manet le tocaban fragmentos del Tanhäusser de Wagner. Gran aficionado a esta pieza, para entonces Baudelaire ya sólo era capaz de pronunciar: Cré-nom! Dice Michelena: “Quien fue dueño de la palabra en todo su sagrado misterio, en toda su eficacia reveladora, no podía pronunciar más que una maldición”. Pero yo diría que, tal vez, no se necesite saber nada más que eso. O mejor aún, que todo nuestro conocimiento nos lleva a proferir esa poderosa y mítica grosería que es la verdad ulterior. Y que Baudelaire lo sabía.
|



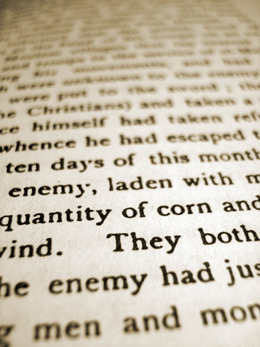 Ya sean blasfemia o lenguaje divino, las llamadas “malas palabras” constituyen un campo ampliamente marginado, mas existente, del lenguaje humano. Debemos reconocer un hecho innegable: hoy en día las groserías están en gran medida incluidas en el habla coloquial de casi todos, y su uso se extiende para más funciones que las simplemente peyorativas; en español, por ejemplo, “güey” puede ser sinónimo de “hombre”, “tipo” o hasta “amigo”, según el caso. Quizás esto se deba a un relajamiento lingüístico-moral, pues hace cuarenta años, si alguien decía “chido” en público, todos lo miraban despectivamente, se le tachaba de vago, maleducado o, en el mejor de los casos, ignorante; las malas palabras servían para delimitar diferencias sociales. Hoy en día prácticamente todos los jóvenes, incluso los snobs, utilizan este vocablo, siempre en un contexto coloquial pero sin las implicaciones clasistas que antes tenía. Sería fácil afirmar que la existencia de las groserías como parte cotidiana de la lengua es un signo de su debilitamiento, pues propicia la aparición de frases y expresiones con diversas funciones y significados que dependen únicamente del contexto. Mejor sería preguntarnos qué papel juegan en el espectro emocional del individuo, qué fibras mueven. Existen algunos estudios al respecto, mas no los suficientes, pese a que un análisis profundo podría sacar a la luz grandes revelaciones, como las que encuentran Octavio Paz o Carlos Montemayor en la palabra “chingar” y sus derivados. Los trabajos de Lavob, Casper y otros teóricos son inapreciables, pero en general han sido los escritores, más que los académicos, quienes se han dedicado a observarlas, no tanto para su clasificación como para explotar al máximo su potencial significativo, pues en la literatura, como dice Víctor Hugo, “hay sitio tanto para el ochavo oxidado como para la medalla de oro”. He aprendido, gracias a Laurence Sterne y Enrique Vila-Matas, entre otros, que un esquema rígido podría hacer de este trabajo un aburrido tratado sobre la corrección lingüística. Es por ello que en las siguientes páginas me dedicaré a hacer un rastreo, no un ensayo, de las malas palabras, sin seguir una línea definida. Es mi intención explorar terrenos poco transitados por pudor, pero de ninguna manera creo tener la última palabra en el asunto, ni me considero el primero en hablar al respecto. Es gracioso eso de “la última palabra” me pregunto si algún día la encontraremos en realidad.
Ya sean blasfemia o lenguaje divino, las llamadas “malas palabras” constituyen un campo ampliamente marginado, mas existente, del lenguaje humano. Debemos reconocer un hecho innegable: hoy en día las groserías están en gran medida incluidas en el habla coloquial de casi todos, y su uso se extiende para más funciones que las simplemente peyorativas; en español, por ejemplo, “güey” puede ser sinónimo de “hombre”, “tipo” o hasta “amigo”, según el caso. Quizás esto se deba a un relajamiento lingüístico-moral, pues hace cuarenta años, si alguien decía “chido” en público, todos lo miraban despectivamente, se le tachaba de vago, maleducado o, en el mejor de los casos, ignorante; las malas palabras servían para delimitar diferencias sociales. Hoy en día prácticamente todos los jóvenes, incluso los snobs, utilizan este vocablo, siempre en un contexto coloquial pero sin las implicaciones clasistas que antes tenía. Sería fácil afirmar que la existencia de las groserías como parte cotidiana de la lengua es un signo de su debilitamiento, pues propicia la aparición de frases y expresiones con diversas funciones y significados que dependen únicamente del contexto. Mejor sería preguntarnos qué papel juegan en el espectro emocional del individuo, qué fibras mueven. Existen algunos estudios al respecto, mas no los suficientes, pese a que un análisis profundo podría sacar a la luz grandes revelaciones, como las que encuentran Octavio Paz o Carlos Montemayor en la palabra “chingar” y sus derivados. Los trabajos de Lavob, Casper y otros teóricos son inapreciables, pero en general han sido los escritores, más que los académicos, quienes se han dedicado a observarlas, no tanto para su clasificación como para explotar al máximo su potencial significativo, pues en la literatura, como dice Víctor Hugo, “hay sitio tanto para el ochavo oxidado como para la medalla de oro”. He aprendido, gracias a Laurence Sterne y Enrique Vila-Matas, entre otros, que un esquema rígido podría hacer de este trabajo un aburrido tratado sobre la corrección lingüística. Es por ello que en las siguientes páginas me dedicaré a hacer un rastreo, no un ensayo, de las malas palabras, sin seguir una línea definida. Es mi intención explorar terrenos poco transitados por pudor, pero de ninguna manera creo tener la última palabra en el asunto, ni me considero el primero en hablar al respecto. Es gracioso eso de “la última palabra” me pregunto si algún día la encontraremos en realidad. La marginación lingüística no se reduce sólo a los términos escatológicos. En Los miserables, Víctor Hugo se ve obligado a hacer un pequeño apartado sobre la naturaleza del argot (al que en su época, y tal vez aún ahora, se consideraba despreciable) luego que sus detractores le reprocharan su uso en una novela previa, Le dernier tour d’un condamné. Hugo se justificaba, y a la vez a Balzac y a Sue, con el argumento de que el escritor cumplía un servicio a la humanidad al extender su campo de conocimiento, lo cual incluía sin lugar a dudas las variantes de una lengua, por muy perversas que parecieran (lo que ahora llamaríamos dialectos). Afirmaba que gracias a Plauto hemos podido conocer un poco del fenicio, y que Molière llevó el levantino a las letras francesas. A estas aportaciones podemos incluir la de Chaucer en The Reeve’s Tale, donde un par de estudiantes hablan con un acento del norte que sonaría gracioso a los londinenses de la época. Lo moralmente execrable debe estar sujeto a estudio, dice Hugo, sin importar las asociaciones despectivas que despierten en los altos estratos. No es coincidencia, pues, que en su apartado cite a otro gran grosero de la literatura francesa, François Villon, y demuestre que en su verso más citado (Mais où sont les neiges d’antan?) hay rastros de argot. Hugo fue un gran lector de Rabelais y, como él, comprende los límites de la lengua y trata de erradicarlos; de ahí el interés porque sus personajes hablaran con la libertad que encontrarían en la calle. Aunque en realidad se trata más de un caso de estilización, un ejercicio similar al que hace el colectivo Lenguaraz con los gritos de los vendedores del mercado:
La marginación lingüística no se reduce sólo a los términos escatológicos. En Los miserables, Víctor Hugo se ve obligado a hacer un pequeño apartado sobre la naturaleza del argot (al que en su época, y tal vez aún ahora, se consideraba despreciable) luego que sus detractores le reprocharan su uso en una novela previa, Le dernier tour d’un condamné. Hugo se justificaba, y a la vez a Balzac y a Sue, con el argumento de que el escritor cumplía un servicio a la humanidad al extender su campo de conocimiento, lo cual incluía sin lugar a dudas las variantes de una lengua, por muy perversas que parecieran (lo que ahora llamaríamos dialectos). Afirmaba que gracias a Plauto hemos podido conocer un poco del fenicio, y que Molière llevó el levantino a las letras francesas. A estas aportaciones podemos incluir la de Chaucer en The Reeve’s Tale, donde un par de estudiantes hablan con un acento del norte que sonaría gracioso a los londinenses de la época. Lo moralmente execrable debe estar sujeto a estudio, dice Hugo, sin importar las asociaciones despectivas que despierten en los altos estratos. No es coincidencia, pues, que en su apartado cite a otro gran grosero de la literatura francesa, François Villon, y demuestre que en su verso más citado (Mais où sont les neiges d’antan?) hay rastros de argot. Hugo fue un gran lector de Rabelais y, como él, comprende los límites de la lengua y trata de erradicarlos; de ahí el interés porque sus personajes hablaran con la libertad que encontrarían en la calle. Aunque en realidad se trata más de un caso de estilización, un ejercicio similar al que hace el colectivo Lenguaraz con los gritos de los vendedores del mercado: un sinnúmero de explicaciones, definiciones, paráfrasis y referencias, pero ninguna de ellas logra llenar por completo el significado de la palabra, la cual por otra parte depende no sólo del uso y la intención del hablante sino también de su contexto. Si el motivo de Phutatorius no hubiera sido tan drástico como una castaña asada en la entrepierna, ¿qué otras interpretaciones habrían surgido en las mentes de los ahí presentes? La naturaleza inasible de esta maldición le impide al lenguaje encasillarse dentro de sí mismo, aislarse en el solipsismo de la auto-referencia, y le hace enfrentar la terrible realidad de que su existencia depende en gran medida del contexto.
un sinnúmero de explicaciones, definiciones, paráfrasis y referencias, pero ninguna de ellas logra llenar por completo el significado de la palabra, la cual por otra parte depende no sólo del uso y la intención del hablante sino también de su contexto. Si el motivo de Phutatorius no hubiera sido tan drástico como una castaña asada en la entrepierna, ¿qué otras interpretaciones habrían surgido en las mentes de los ahí presentes? La naturaleza inasible de esta maldición le impide al lenguaje encasillarse dentro de sí mismo, aislarse en el solipsismo de la auto-referencia, y le hace enfrentar la terrible realidad de que su existencia depende en gran medida del contexto. Y ahora que reflexiono en este último término, que se refiere a la vagina, quisiera detenerme a hacer un rápido conteo de todos los coloquialismos, informalismos, palabras y expresiones tabú que contienen el sonido
Y ahora que reflexiono en este último término, que se refiere a la vagina, quisiera detenerme a hacer un rápido conteo de todos los coloquialismos, informalismos, palabras y expresiones tabú que contienen el sonido 


