|
El problema de dios de acuerdo con el pensador y poeta rumano-francés Cioran1 se halla directamente relacionado con el del arte, en tanto se manifiesta como una de las creaciones sublimes de la imaginación humana –aunque a la larga con una proyección sobre la realidad mayor que cualquier otra de sus creaciones, no obstante haber sido una de las primeras, y por ello de las más imperfectas–, al tiempo que el arte entendido, desde los románticos, como una religión nueva y más poderosa que las tradicionales –que no son sino sistemas de postración espiritual (DIN, 79) que entronizan como dios absoluto a la Belleza, a la Imaginación o a la Poesía y cuyos sacerdotes mágicos son los artistas– hace que la recurrencia a dios como ente separado de las contingencias, que se comporta como una especie de superyó –con el que se presume solucionar lo que se presenta insoluble, una pobre respuesta a preguntas impertinentes que quizás carezcan de solución, o que incluso la falta de solución a ellas constituya la maravilla de los interrogantes– sea necesaria, para marcar que precisamente ha consistido en una ficción duradera, pero que se impone la necesidad de su negación.
 De hecho, únicamente aquellos que sienten la cercanía de dios en sus vidas pueden arrogarse el derecho de ser ateos (DLS, 81) –como el superhombre, Octavio Paz nos recuerda que sólo él lo puede ser, puesto que es el único que sabe jugar, lo que inmediatamente queda identificado con el artista que juega a recrear la infancia perdida– debido a que sólo se puede negar rotundamente aquello que se ha experimentado tanto con intensidad como con necesidad y que se ha llegado a conocer con tanta intimidad como para haberse fundido en el individuo de tal forma que ya no existe con independencia, sino que constituye la esencia del yo estético, del yo más ficticio, del yo, por ello, más real: la realidad aumenta a medida que nos acercamos a la ilusión, puesto que la muerte marca la frontera, y ella indica que nada es real, ya que todo dejará de ser: y el concepto de dios puede servir de símbolo de la nada en estado puro. A la postre, la realidad no es más que la propia creación de nuestros excesos, desmesuras y desarreglos (BDP, 42). De hecho, únicamente aquellos que sienten la cercanía de dios en sus vidas pueden arrogarse el derecho de ser ateos (DLS, 81) –como el superhombre, Octavio Paz nos recuerda que sólo él lo puede ser, puesto que es el único que sabe jugar, lo que inmediatamente queda identificado con el artista que juega a recrear la infancia perdida– debido a que sólo se puede negar rotundamente aquello que se ha experimentado tanto con intensidad como con necesidad y que se ha llegado a conocer con tanta intimidad como para haberse fundido en el individuo de tal forma que ya no existe con independencia, sino que constituye la esencia del yo estético, del yo más ficticio, del yo, por ello, más real: la realidad aumenta a medida que nos acercamos a la ilusión, puesto que la muerte marca la frontera, y ella indica que nada es real, ya que todo dejará de ser: y el concepto de dios puede servir de símbolo de la nada en estado puro. A la postre, la realidad no es más que la propia creación de nuestros excesos, desmesuras y desarreglos (BDP, 42).
Cioran se siente incapacitado para la fe, orgánicamente incluso, a pesar de no poder ser indiferente a los problemas de la religión (CON, 154). Si no se ha estado tentado por la religión se siente la carencia de algo, del mismo modo que si no se ha caído en la vorágine del arte se sufre la necesidad de algo, sin saber muy bien qué sea. Somos homines religiosi, puesto que entre los arquetipos más atávicos encontramos el de la proyección superyoica del padre-madre fundamental. Y la vibración interior que se experimenta nos impulsa hacia dios e incluso más arriba (DES, 78), es decir, el arte que planea sobre la propia divinidad –una de cuyas creaciones más sublimes consistió en engendrar un hijo que salvara a las criaturas mediante el sufrimiento y la muerte ignominiosos.
De hecho el arte y sus creaciones substitutivas de la primordial ilusión de eternidad, fundamentan y refuerzan, en muchos casos, la creencia en divinidades, pero en el fondo siempre confirman las carencias y el desamparo en que se halla la criatura: no contenta con su exiguo territorio en que se desembaraza progresivamente de su ser, se re-vuelca en la re-creación ficticia de eternidades tales como Dios, la Belleza, la Poesía, el Amor…
El dios en que el enamorado del arte, el hombre estético, puede creer es un dios sin posibilidad de definición, sin opción a la manía peligrosa de la sistematización –que es a lo que todas las religiones, sobre todo en occidente (la cristiana en cualquiera de sus variantes), han llevado a cabo, matándolo: si dios ha muerto y nosotros lo hemos matado es debido a toda la pesada carga de definiciones, explicaciones, desarticulaciones teológicas y pseudofilosóficas que lo han convertido en un títere y lo mantienen vivo colgado de un lenguaje harapiento y desnaturalizado con el que confundir y abotargar a los prosélitos–. De ahí que sea, irónicamente, la teología la definitiva y científica negación de dios –como uno de los personajes de Macedonio Fernández, Quizagenio, señala al advertir que: «Los signos matan a las cosas: el traje de luto al dolor, el ir a misa a la creencia; la teología hace ateos»2–, ya que su intento de probar la existencia del supremo ser ficticio es descabellado. Se trata de la versión atea de la fe (DLS, 72), en tanto que el progreso en el conocimiento de las religiones y sus teologías alejan al hombre de dios (DIN, 31).
Lo que se explica conforma un sistema carente de energía y vigor, y el dios comentado y comprendido es absolutamente insípido, falto de color y absurdo. Ese dios es un paro del alma por falta de inquietudes, una nulidad admitida y certificada, un cadáver y la expresión positiva de la nada (BDP, 37), o la versión más pura de esa nada (EDA, 124).
La negación –esa especie de asesinato intelectual que destruye las afirmaciones impuestas– es hermosa en cuanto que identifica lo negado con la nada de que está compuesto (CET, 76); apunta a la aprehensión de lo irrenunciable del hombre, mediante el despojamiento de lo prescindible. Y si es dios quien padece las consecuencias, la belleza alcanza lo sublime: es una acto heroico ser capaz de comprometer la vida eterna y atreverse a saber que no hay nada que garantice la infinitud, lo que conduce a una purificación incómoda, a una catarsis venenosa, semejante a la recibida de la epilepsia artística. El artista –ese nihilista que tiene problemas con dios, en tanto que la divinidad es vecina de la nada (DLS, 61)– es quien más se ha de embarcar en la arriesgada empresa de conquistar la vida, de asegurarse la Vida, atravesando los mares de la negación de todo lo que parece haber, de toda imposición y restricción supersticiosas, de toda mendacidad.
La belleza, por ejemplo, deviene la imagen de dios que venera el artista con mayor devoción, ya que encierra la aspiración de su vida, la meta de sus desvelos. Y se parte de la renuncia a lo que constriñe o aturde, puesto que la verdadera belleza existe detrás de toda apariencia, apariencia contra la que se lucha, a la que se combate mediante la protesta o la negación. Es esa belleza caracterizada por don Ramón María del Valle-Inclán como «la intuición de la unidad, y sus caminos, los místicos caminos de Dios»3 . Y, asimismo, hemos de recordar los versos de Rainer María Rilke, en la primera de sus Elegías Duinesas:
[…] Pues lo hermoso no es más
que el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar,
y lo admiramos tan sólo en la medida en que, indiferente,
rehúsa destruirnos. Todo ángel es terrible4
La acusación de esteticismo que suele impunemente aplicarse a aquellos artistas u obras de arte cuya declaración más o menos explícita señala que buscan la fusión con la Belleza, resulta lugar común entre los defensores de un arte utilitario, socializado, aburguesado –que en definitiva constituye lo antiartístico– y que forman el pelotón de los detractores del arte con el que comienza la auténtica modernidad –y modernidad no sólo en sentido estrictamente artístico–, es decir, del arte romántico y modernista.
Ellos tan afanados por la instauración de una modernidad tejida con las apariencias más vacuas del progreso, la industrialización, la antropotecnificación, el pragmatismo y la distribución equitativa y mayoritaria de la riqueza –qué ingenuidad– y de los productos del arte –que se convierten en mercancía y bienes de consumo, normalmente tan rápido e indigesto como la comida basura– ellos, decimos, artistas de la construcción de sistemas con los que ordenar y ubicar convenientemente todo, desprecian la sublime creación artística –incluso, a favor de las presuntas creaciones divinas, como el cosmos, el hombre y otras entelequias–, en definitiva aquello que salva la vida y le otorga una pizca de validez.
El culto a la belleza supone una cobardía por implicar una deserción de la vida (ODP, 33), y por substituir diletantemente unos objetos de fe por otros. Sin embargo el amor por la belleza, el deseo de apropiarse de lo excelso –que siempre es un efecto de la visión imaginativa del artista, que en ocasiones es capaz de plasmar en una obra– es inseparable del sentimiento de la muerte (ODP, 80) –indisoluble del sentimiento de la creencia en dioses–, lo cual implica el antídoto contra la mentira de la vida: sólo abrazando desesperadamente la belleza lograda y descubierta por el arte, nos vacunamos contra la existencia, y se mata a la muerte como soñaba Unamuno.
Ciertamente en la belleza, en 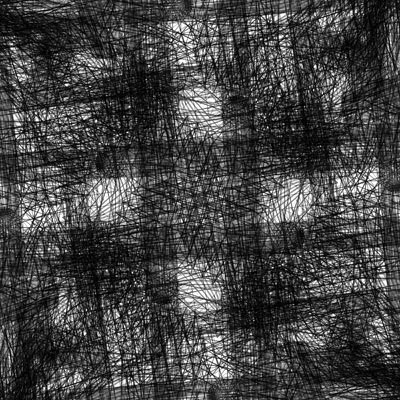 su cercanía, en sus caricias, se comienza a experimentar el calor maléfico de la realidad, así como la presencia del único dios prepotente, es decir, auténticamente poderoso: el arte. A pesar de estar teñida con los colores de la irrealidad –al proceder de la manipulación divina de la imaginación, ya que es el hombre quien dota al mundo de belleza al proyectar sus imágenes– se entra en contacto con una realidad más alta, tan lejana habitualmente que al descubrirla fugaz y momentáneamente se experimenta la superación de la muerte. La utopía, de hecho, se forja gracias a la confianza en la belleza a la que no podemos renunciar, puesto que conduce a la realización de lo imposible para constituir el fundamento de nuestros sueños. Sin embargo, la utopía no debe alentar al poeta, puesto que oculta una falsedad desoladora y denigrante cuando se confía en ella como una meta, como un objetivo; únicamente ha de aparecer un horizonte utópico como territorio poético que se ha de traspasar, que se ha de asolar para que no vuelvan a crecer en él esperanzas que se frustren después. su cercanía, en sus caricias, se comienza a experimentar el calor maléfico de la realidad, así como la presencia del único dios prepotente, es decir, auténticamente poderoso: el arte. A pesar de estar teñida con los colores de la irrealidad –al proceder de la manipulación divina de la imaginación, ya que es el hombre quien dota al mundo de belleza al proyectar sus imágenes– se entra en contacto con una realidad más alta, tan lejana habitualmente que al descubrirla fugaz y momentáneamente se experimenta la superación de la muerte. La utopía, de hecho, se forja gracias a la confianza en la belleza a la que no podemos renunciar, puesto que conduce a la realización de lo imposible para constituir el fundamento de nuestros sueños. Sin embargo, la utopía no debe alentar al poeta, puesto que oculta una falsedad desoladora y denigrante cuando se confía en ella como una meta, como un objetivo; únicamente ha de aparecer un horizonte utópico como territorio poético que se ha de traspasar, que se ha de asolar para que no vuelvan a crecer en él esperanzas que se frustren después.
La belleza y el poso que puede destilarse de su decantación nos sitúan más allá de lo contingente –y qué no lo es–, más allá de nosotros mismos –sólo la podremos descubrir al reconocer la ignorancia de nosotros mismos, al asumir la disconformidad con nuestro yo– y nuestra limitación, para adentrarnos, desde fuera, en las bodegas de lo más propiamente nuestro: con ello se logra un doloroso placer de desasimiento que nos pone en contacto con la disolución a la que estamos llamados. Y es en ese sufrimiento donde se alcanza la locura dionisíaca de renuncia a lo utilitario y ramplón, como se presentan normalmente los dioses de las religiones burocratizadas; es con ese estado de plena existencia, de pleno estar fuera y más allá, con el que se alcanza el sosiego de la inquietud ante el desasosiego que inocula la muerte.
El arte arraiga la obsesión por lo que no conduce a nada ni interesa a nadie, lo cual está provisto de belleza (TDE, 55). La belleza, por consiguiente, se aloja en los huecos de lo inservible, de la inutilidad, para aquellos que arrogantemente se consideran prácticos y que creen en la necesidad de las acciones que conduzcan a algo estable. Sin embargo, la belleza –superno privilegio del arte– desprecia lo útil y se zambulle en los lugares ignotos que causan perplejidad, normalmente evitados por los prisioneros de la inmediatez que aún confían en caducas convicciones y en que pueden alcanzar la comprensión objetiva de lo existente, depositando su fe en algo previo al auténtico milagro de la vida: la creación estética. Pero se impone aferrarse al absurdo de la inutilidad, a la imposible evidencia de que nada ha de intentarse, puesto que nada que merezca la pena existe, para resistir el empuje del vacío (ECD, 23): y la belleza emergida del arte contribuye a esa resistencia.
Por otra parte, si el arte es una pregunta sin respuesta exclusiva del ser humano –ni un cierto comportamiento lógico o razonable, ni la capacidad de comunicación mediante un sistema más o menos complejo, ni siquiera la sumisión a poderes superiores son atributos meramente humanos– y la tarea más urgente –dentro de la relativa urgencia de nada– que se le revela, es necesario –dentro de la relativa necesidad de todo– acabar con todos los dioses que queden en pie para eliminar la propia tarea del hombre (EMY, 198), que podría consistir en la inauguración del paraíso mediante el impulso artístico: es el ateísmo o el sacrilegio que subyace a toda actitud estética, incluidas las sedicentemente religiosas.
Además, en la furia ateísta (que algunos consideran una vulgaridad) se localiza la presencia de una enfermedad, de un malestar –que es con lo que comienza la reflexión filosófica (CON, 175), y la actividad artística– con la que se alimenta la propia vida, una violencia por el enfrentamiento a aquello que debería asegurar la inmortalidad, pero que revela su incapacidad de ni tan siquiera aliviar la punzante molestia ante la inanidad, ante la idiotez de una existencia que avanza hacia su propia negación. Y ahí es donde nace el arte; aunque se asocie con las creencias, como una manera de glorificar y agradecer al creador su magnanimidad, o de intentar aplacar su furia, lejos de ello, la creación poética desvela un fondo de duda o de absoluta increencia, para lo cual se necesita a la imaginación y sus promesas ilusorias pero que se lanzan, en ocasiones inútilmente, a la perdurabilidad.
Por ello la fe –la manía de la veneración, la necesidad de la esclavitud– es una futilidad, cuando aquello en lo que se cree no ha nacido de uno mismo, de lo más íntimo del yo, como ocurre con la creación artística. La desoladora evidencia para el creyente debe pasar por el hecho de que a diferencia del arte que es intemporal y trasciende el tiempo y el espacio, y cuyas creaciones se afianzan cada vez más en las raíces culturales de los diferentes pueblos, las religiones nacen, se transforman y mueren –Homero y sus creaciones siguen vivos, pero la religión de su época tan sólo pervive, precisamente, en las obras de arte; sin embargo, aun el cristianismo, desde el que tantas obras de arte se han procurado, no llega a todos los rincones y además se adapta a las circunstancias ya que únicamente puede sobrevivir mimetizándose–. Y una de las razones –como todo sistema estructurado e impositivo que se alimenta de la sangre de sus seguidores– por las que mueren es debida a la falta de paradojas (EDA, 12) que es lo que permite el empuje, el ímpetu intelectual y vital para afrontar el presente. Y el arte, por el contrario, se conforma de y con una gran paradoja: la mentira como acceso a una verdad más aproximada.
 El ateo –que no es el que no cree en ningún dios (pues con esto se acepta tácita y arteramente que sí hay dioses), sino el que cree (desde la imprescindible duda de sus propias creencias) profunda y visceralmente que no hay ningún dios en el que creer– tropieza con el místico en el mismo camino: ambos se anonadan, negando a cada paso las apariencias que les asaltan, en su propia interioridad y se acercan al destello de sus esperanzas, que en muchas ocasiones se manifiestan como las luces y las sombras del arte. Y en el fondo, quizás el ateísmo es una creación –creación verdaderamente poética– del mismísimo Dios, para protegerse de la fe ardiente que amenaza con consumirlo (DLS, 80). El ateo –que no es el que no cree en ningún dios (pues con esto se acepta tácita y arteramente que sí hay dioses), sino el que cree (desde la imprescindible duda de sus propias creencias) profunda y visceralmente que no hay ningún dios en el que creer– tropieza con el místico en el mismo camino: ambos se anonadan, negando a cada paso las apariencias que les asaltan, en su propia interioridad y se acercan al destello de sus esperanzas, que en muchas ocasiones se manifiestan como las luces y las sombras del arte. Y en el fondo, quizás el ateísmo es una creación –creación verdaderamente poética– del mismísimo Dios, para protegerse de la fe ardiente que amenaza con consumirlo (DLS, 80).
En cualquier caso la locura, ya que el artista –y lo mismo el creyente en dioses externos y anteriores a él en su formulación ficticia– avanza creyendo que todos son receptivos a la misma sinrazón que los motiva y los mueve en la dirección de la belleza: ambos experimentan y alcanzan su efectividad al sentir que comparten su trastorno con otros.
La relación del arte y los estados anormales –y por supuesto, con la divinidad– es frecuente desde el Renacimiento, sin olvidar que ya desde Platón se habla de la manía que aqueja a los poetas. El artista es un ser que se aleja del centro hacia el que impulsa la normalidad de la sociedad dirigida por sistemas racionales, es un ser excéntrico que examina los bordes y exalta los arrabales de la vida para desde allí mejor acceder y contemplar con perspectiva diferente el centro contaminado. En las afueras el aire es más puro, no está enrarecido con los formalismos huecos y hueros que pudren lo que tocan, al tiempo que la contaminación del buen sentido y los comportamientos sancionados no perturban el libre desenvolvimiento de la personalidad: dentro del yo es donde se descubre la ausencia de límites. Lo exterior nos limita; el interior, de la mano del delirio, es decir, separándose de los surcos marcados por los dirigentes, debela los muros.
En cualquier caso, la demencia presenta diferentes niveles, y en definitiva todo comportamiento manifiesta algún tipo de locura: muchos –piénsese en Nietzsche, Chesterton o don Quijote– han señalado y vivido que el exceso de razón, que la obsesión por las apariencias acordes con lo esperado, que un carácter conformado a las circunstancias constituyen la peor de las locuras, es decir, aquella que impone el sometimiento del espíritu y que se niega todo tipo de riesgo: el auténtico vértigo es la ausencia de locura (CET, 145). El ser humano siempre ha necesitado experimentar estados de enajenación, de demencia colectiva, a través del consumo de drogas y mediante las explosiones de desenfreno festivo y orgiástico, religioso o artístico. El arte, por consiguiente, representa a la locura en todo su esplendor. Toda vida, afirma Cioran, sin una gran locura carece de valor (CON, 24).
Los sistemas santificados prometen protección ante lo dañino, que puede proceder de otros sistemas igualmente sacralizados, y muchos se abandonan en sus brazos confiando ciegamente al reconocerse desvalidos: sienten la protección blindada que les ofrece una comunión homogénea que se salva recíprocamente, alentados por unas bases firmes y sensatas. Frente a ellos, el abandonado a la vida estética, el hombre libre por derecho, el poeta, se regodea en el demonio de la demencia, se exalta abusivamente por el delirio, de modo que parece no querer salvarse ni protegerse con los beneficios de la comunidad sistemática: es un loco, al no ingresar en lo que garantiza, presuntamente, la estabilidad y la tranquilidad de la vida y que, en buena medida, permite ingresar al club de los elegidos tras ésta; es decir, es un demente quien no comulga con las leyes divinas.
Tal vez el delirio sea aquello que somete al hombre y lo engaña disfrazándose de cordura, de modo que la lucidez se presenta con certeza y fugazmente sólo en los momentos en que se experimenta el arte, cuyos efectos parecen a los demás desvíos insensatos, no obstante constituir la única normalidad posible. De hecho, para Cioran el mundo se engendra en el delirio (DLS, 23), y el arte no es sino la creación y el descubrimiento del mundo verdadero, el cual espera al otro lado de las puertas de la sensatez, la cual se persigue con el pensamiento: pensar es competir con el delirio (EAD, 83).
De cualquier modo, la locura siempre es diagnosticada desde los grupos de presión como aquello que desencaja y sobresale de la mayoría: se trata de una cuestión estadística por inducción negativa, en tanto que el comportamiento de la mayoría sirve como patrón de conducta. No obstante, si la mayoría adopta comportamientos o creencias que contienen acaso un soberbio dislate y que debería indicar debilidad de la sindéresis, en un mundo cuyas pautas presumen de sensatas y racionales, esa actitud se convierte en oficial y se admite como cordura indiscutible, e incluso provoca la esperanza que constituye la forma «normal» del delirio (DES, 156).
Es el caso de Dios, como Cioran señala (DLS, 62), y ello a pesar de que los fundadores de las religiones no ocultan la génesis demente que encierra, como la locura de la cruz paulina: no es coherente asesinar y perseguir movidos por una idea de locos, por un exceso de irrealidad que se ha impuesto como realidad certificada e incuestionable –al fin y al cabo, nadie mata ni da la vida por don Quijote o Fausto, no obstante estar formados éstos de la misma sustancia que cualquier otro dios, es decir, de la imaginación que intenta modelar nuestros deseos y temores, y cuya presencia es igual de real en todos los casos (al menos para algunos divinos locos)–, sin embargo se lleva haciendo miles de años.
Y esos divinos locos, los posesos del arte son el tipo de gente que ofrece un interés a congéneres como Cioran, dado que marcan la diferencia respecto a la necedad y la normalidad, aburrida por definición: la materia de la literatura es la humanidad tarada, y se escribe porque existe la perversidad y la locura constantemente renovada (EMY, 146). No obstante el arte, sobre todo aquel que trasciende la mimesis con las imágenes representantes de la realidad, como la música –y acaso, la poesía–, penetra tan hondamente que ni la locura –triaca contra la realidad– llega hasta allí (DIN, 88).
A través del loco, del que usa un lenguaje extraño y ajeno a la normalidad, unos colores, unos sonidos y unas formas irreales, procedentes más de las vastas regiones de lo indiscernible, de lo inextricable –en parte, como la teología: la demencia absoluta de la realidad más alocada, esa rama de la literatura fantástica como la vio Borges–, que de lo cotidiano regulado, envasado y deglutido por costumbre: la locura revitaliza y supera las supersticiones dilusivas que se apoderan del hombre, debilitando su capacidad de disfrutar plenamente de la insensata realidad. De ahí que el arte, la música por ejemplo, ha de asumir la misión de volver loco a quien lo recibe, si no, nada es (CON, 176). A tenor de ello, lo más sensato parece al final abandonarse a la locura y a los instintos para no ser devorado por una razón que usurpa todo (DIN, 160).
Ese grano de locura indispensable para afrontar las penurias de una existencia que se arrastra larvada, que se experimenta pegajosa ante la caída de los minutos, que carcome desde el interior todo lo que rodea; ese delirio se encuentra en el origen del arte: permite la expresión más exaltada, más inspirada (ECD, 39). El artista distorsiona lo cercano, revolviendo entre los fragmentos para reconstruir su esencial unidad, su imagen precisa de la vida donde reflejar el entusiasmo perdido por la cordura racional. La locura, en suma, celebra la vida en tanto que materia estética; el artista siente el ser, existe, en tanto que se sitúa fuera de la banalidad, que salta hacia fuera. para afrontar las penurias de una existencia que se arrastra larvada, que se experimenta pegajosa ante la caída de los minutos, que carcome desde el interior todo lo que rodea; ese delirio se encuentra en el origen del arte: permite la expresión más exaltada, más inspirada (ECD, 39). El artista distorsiona lo cercano, revolviendo entre los fragmentos para reconstruir su esencial unidad, su imagen precisa de la vida donde reflejar el entusiasmo perdido por la cordura racional. La locura, en suma, celebra la vida en tanto que materia estética; el artista siente el ser, existe, en tanto que se sitúa fuera de la banalidad, que salta hacia fuera.
Y esto se halla acorde con la radical duda ante lo existente, la ruptura con las creencias sobre lo real y sobre lo imaginario que se ha revestido de falsa realidad, es decir, sobre los dioses: quien cuestiona lo sensatamente admitido, no puede dejar de sufrir graves trastornos ante su inseguridad y ante el aislamiento en que lo confina su visión privilegiada. No en vano, la locura es el yo derrumbado en el yo mismo (ODP, 144). Y ahí es donde el arte salva la vida y la santifica, tras su triunfo sobre las religiones caducas y mendaces.
|
1 En el texto aludo a las obras de Cioran, asignándoles unas siglas entre paréntesis, junto al número de página que remite a la de las ediciones señaladas a continuación:
En las cimas de la desesperación [1933], Tusquets, Barcelona, 1999, 208 págs. (ECD)
De lágrimas y de santos [1937], Tusquets, Barcelona, 1998, 113 págs. (DLS)
El ocaso del pensamiento [1940], Tusquets, Barcelona, 2006, 303 págs. (ODP)
Breviario de podredumbre [1949], Taurus, Madrid, 275 págs. (BDP)
La tentación de existir [1956], Suma de Letras, Madrid, 2002, 252 págs. (TDE)
La caída en el tiempo [1964], Tusquets, Barcelona, 1998, 170 págs. (CET)
El aciago demiurgo [1969], Taurus, Madrid, 1974, 140 págs. (EAD)
Del inconveniente de haber nacido [1973], Taurus, Madrid, 1995, 187 págs. (DIN)
Desgarradura [1979], Tusquets, Barcelona, 2004, 170 págs. (DES)
Ese maldito yo [1987], Tusquets, Barcelona, 1987, 201 págs. (EMY)
Ejercicios de admiración [1957-1989], Tusquets, Barcelona, 2007, 229 págs. (EDA)
Conversaciones [1970-1994], Tusquets, Barcelona, 2001, 264 págs. (CON)
2 Macedonio Fernández, Museo de la Novela de la Eterna, Cátedra, Madrid, 1995, pág. 380.
3 Ramón María del Valle-Inclán, La lámpara maravillosa, Espasa-Calpe, Madrid, 1995, pág. 77.
4 Rainer María Rilke, Antología poética, Espasa-Calpe, Madrid, 1976, pág. 114.
|



 De hecho, únicamente aquellos que sienten la cercanía de dios en sus vidas pueden arrogarse el derecho de ser ateos (DLS, 81) –como el superhombre, Octavio Paz nos recuerda que sólo él lo puede ser, puesto que es el único que sabe jugar, lo que inmediatamente queda identificado con el artista que juega a recrear la infancia perdida– debido a que sólo se puede negar rotundamente aquello que se ha experimentado tanto con intensidad como con necesidad y que se ha llegado a conocer con tanta intimidad como para haberse fundido en el individuo de tal forma que ya no existe con independencia, sino que constituye la esencia del yo estético, del yo más ficticio, del yo, por ello, más real: la realidad aumenta a medida que nos acercamos a la ilusión, puesto que la muerte marca la frontera, y ella indica que nada es real, ya que todo dejará de ser: y el concepto de dios puede servir de símbolo de la nada en estado puro. A la postre, la realidad no es más que la propia creación de nuestros excesos, desmesuras y desarreglos (BDP, 42).
De hecho, únicamente aquellos que sienten la cercanía de dios en sus vidas pueden arrogarse el derecho de ser ateos (DLS, 81) –como el superhombre, Octavio Paz nos recuerda que sólo él lo puede ser, puesto que es el único que sabe jugar, lo que inmediatamente queda identificado con el artista que juega a recrear la infancia perdida– debido a que sólo se puede negar rotundamente aquello que se ha experimentado tanto con intensidad como con necesidad y que se ha llegado a conocer con tanta intimidad como para haberse fundido en el individuo de tal forma que ya no existe con independencia, sino que constituye la esencia del yo estético, del yo más ficticio, del yo, por ello, más real: la realidad aumenta a medida que nos acercamos a la ilusión, puesto que la muerte marca la frontera, y ella indica que nada es real, ya que todo dejará de ser: y el concepto de dios puede servir de símbolo de la nada en estado puro. A la postre, la realidad no es más que la propia creación de nuestros excesos, desmesuras y desarreglos (BDP, 42).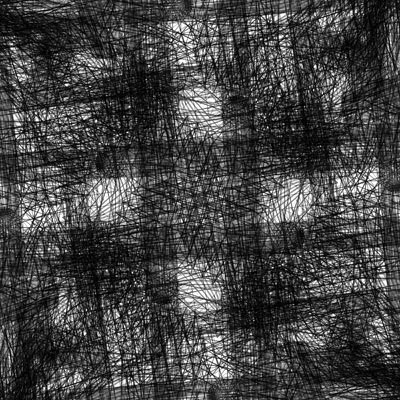 su cercanía, en sus caricias, se comienza a experimentar el calor maléfico de la realidad, así como la presencia del único dios prepotente, es decir, auténticamente poderoso: el arte. A pesar de estar teñida con los colores de la irrealidad –al proceder de la manipulación divina de la imaginación, ya que es el hombre quien dota al mundo de belleza al proyectar sus imágenes– se entra en contacto con una realidad más alta, tan lejana habitualmente que al descubrirla fugaz y momentáneamente se experimenta la superación de la muerte. La utopía, de hecho, se forja gracias a la confianza en la belleza a la que no podemos renunciar, puesto que conduce a la realización de lo imposible para constituir el fundamento de nuestros sueños. Sin embargo, la utopía no debe alentar al poeta, puesto que oculta una falsedad desoladora y denigrante cuando se confía en ella como una meta, como un objetivo; únicamente ha de aparecer un horizonte utópico como territorio poético que se ha de traspasar, que se ha de asolar para que no vuelvan a crecer en él esperanzas que se frustren después.
su cercanía, en sus caricias, se comienza a experimentar el calor maléfico de la realidad, así como la presencia del único dios prepotente, es decir, auténticamente poderoso: el arte. A pesar de estar teñida con los colores de la irrealidad –al proceder de la manipulación divina de la imaginación, ya que es el hombre quien dota al mundo de belleza al proyectar sus imágenes– se entra en contacto con una realidad más alta, tan lejana habitualmente que al descubrirla fugaz y momentáneamente se experimenta la superación de la muerte. La utopía, de hecho, se forja gracias a la confianza en la belleza a la que no podemos renunciar, puesto que conduce a la realización de lo imposible para constituir el fundamento de nuestros sueños. Sin embargo, la utopía no debe alentar al poeta, puesto que oculta una falsedad desoladora y denigrante cuando se confía en ella como una meta, como un objetivo; únicamente ha de aparecer un horizonte utópico como territorio poético que se ha de traspasar, que se ha de asolar para que no vuelvan a crecer en él esperanzas que se frustren después. El ateo –que no es el que no cree en ningún dios (pues con esto se acepta tácita y arteramente que sí hay dioses), sino el que cree (desde la imprescindible duda de sus propias creencias) profunda y visceralmente que no hay ningún dios en el que creer– tropieza con el místico en el mismo camino: ambos se anonadan, negando a cada paso las apariencias que les asaltan, en su propia interioridad y se acercan al destello de sus esperanzas, que en muchas ocasiones se manifiestan como las luces y las sombras del arte. Y en el fondo, quizás el ateísmo es una creación –creación verdaderamente poética– del mismísimo Dios, para protegerse de la fe ardiente que amenaza con consumirlo (DLS, 80).
El ateo –que no es el que no cree en ningún dios (pues con esto se acepta tácita y arteramente que sí hay dioses), sino el que cree (desde la imprescindible duda de sus propias creencias) profunda y visceralmente que no hay ningún dios en el que creer– tropieza con el místico en el mismo camino: ambos se anonadan, negando a cada paso las apariencias que les asaltan, en su propia interioridad y se acercan al destello de sus esperanzas, que en muchas ocasiones se manifiestan como las luces y las sombras del arte. Y en el fondo, quizás el ateísmo es una creación –creación verdaderamente poética– del mismísimo Dios, para protegerse de la fe ardiente que amenaza con consumirlo (DLS, 80). para afrontar las penurias de una existencia que se arrastra larvada, que se experimenta pegajosa ante la caída de los minutos, que carcome desde el interior todo lo que rodea; ese delirio se encuentra en el origen del arte: permite la expresión más exaltada, más inspirada (ECD, 39). El artista distorsiona lo cercano, revolviendo entre los fragmentos para reconstruir su esencial unidad, su imagen precisa de la vida donde reflejar el entusiasmo perdido por la cordura racional. La locura, en suma, celebra la vida en tanto que materia estética; el artista siente el ser, existe, en tanto que se sitúa fuera de la banalidad, que salta hacia fuera.
para afrontar las penurias de una existencia que se arrastra larvada, que se experimenta pegajosa ante la caída de los minutos, que carcome desde el interior todo lo que rodea; ese delirio se encuentra en el origen del arte: permite la expresión más exaltada, más inspirada (ECD, 39). El artista distorsiona lo cercano, revolviendo entre los fragmentos para reconstruir su esencial unidad, su imagen precisa de la vida donde reflejar el entusiasmo perdido por la cordura racional. La locura, en suma, celebra la vida en tanto que materia estética; el artista siente el ser, existe, en tanto que se sitúa fuera de la banalidad, que salta hacia fuera.


