|
No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera.
Jorge Luis Borges
De repente sintió frío. Era extraño eso de sentir; le recordó que existía, que el aire helado que se colaba de algún lugar remoto podía entumecer todos sus miembros. Entonces se percató también de que tenía miembros.
Yacía en el suelo, eso era seguro. Trató de incorporarse usando sus recién redescubiertas manos, y éstas crujieron como un papel envuelto en llamas.
Dio unos pasos tambaleantes mientras trataba de recordar; de recordarse.
Se palpó ampliamente las piernas largas y fuertes, el chal delgado —como de humo— que cubría a medias su cuerpo y su tronco escuálido que terminaba en unos senos suaves y cálidos, bizarros, tiernos, perfectos… y se tocó al fin el largo cuello y la cara rechoncha de grandes ojos hundidos, nariz chata y boca de labios carnosos que involuntariamente dibujaban una sonrisa.
Caminó un poco más; sus pasos eran frágiles, lastimeros, dolorosos. Y descubrió que a su cuerpo lo envolvía una oscuridad indescifrable.
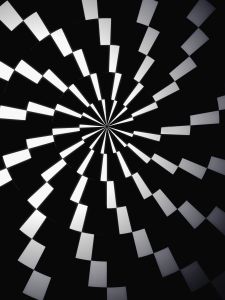 Comenzó a gatear, recorriendo con sus manos y rodillas un suelo ajedrezado. Encontró una llave. La tomó con mucho cuidado; sus dedos temblaban, febriles, con algo parecido a la devoción. Una vez cogida, repasó con sus yemas la forma sencilla y alargada de la llave, su cabeza redonda que enmarcaba una cruz y sus dientes grandes de formas complejas, como si fuera un laberinto. Comenzó a gatear, recorriendo con sus manos y rodillas un suelo ajedrezado. Encontró una llave. La tomó con mucho cuidado; sus dedos temblaban, febriles, con algo parecido a la devoción. Una vez cogida, repasó con sus yemas la forma sencilla y alargada de la llave, su cabeza redonda que enmarcaba una cruz y sus dientes grandes de formas complejas, como si fuera un laberinto.
Supo que estaba en casa; una casa amplísima y oscura, con paredes tan altas como su cuerpo erguido. De cada uno de esos muros salían pasillos que desembocaban en nuevas galerías, grandes y pequeñas, enteramente solas.
Despegó los labios y de su boca manó un sonido ronco y atrofiado: una palabra que produjo ecos que se extendieron por los túneles infinitos de su morada. Persiguió por un rato los ecos de su voz. Pronto descubrió que había demasiados pasillos y demasiados ecos para perseguir.
Se sentó apoyando la espalda en la pared. Respiró profundamente, se había cansado. Se pasó una mano por la cara y descubrió algo que no había tocado antes: dos ferocidades, como colmillos o curvas estalagmitas, que emergían filosas de sus sienes. Las apretó con furia, trató de arrancarlas golpeando su forma lisa e incisiva.
En aquel momento llegó la luz a su ser; una chispa por encima de su cabeza que inflamó la estancia vacía que se extendía interminable frente a sus ojos sumidos. Recordó.
 Habían pasado nueve años, era hora de despertar otra vez, de saciar las bocas de los dioses, de llenarlas de carne incólume traída por los mares en un barco de velas negras. Habían pasado nueve años, era hora de despertar otra vez, de saciar las bocas de los dioses, de llenarlas de carne incólume traída por los mares en un barco de velas negras.
Nueve años, nueve vidas, nueve dientes —los suyos— al servicio de los dioses.
Planchó con ternura su paño, limpió la ligera capa de polvo que cubría su cuerpo, parpadeó, castañeó sus nueve dientes… ya todo estaba listo.
Recorrió con presteza un camino ensayado, llegó a una pared de terracota, en cuyo centro esperaba un agujero pequeño y profundo. Tomó la llave entre sus manos. La introdujo en el orificio.
El muro se cuarteó. Por la grieta se coló una negrura rastrera que se extendió en forma de vaho por los pasillos.
De súbito sintió una corriente de viento gélido golpeándole el vientre. Se tocó el ombligo para calentarse y halló que la ventisca era una espada de bronce, clavada con furia en sus entrañas. Alzó la vista y alcanzó a mirar los ojos de uno de los nueve que sostenía fervorosamente una madeja de hilo perfumado. Y vio también su sangre, que era caliginosa y azul.
 Sangre azul en el bronce y en la carne y en el hilo del esclavo, en la muralla de terracota y en el vaho oscuro; manchando sus manos y su llave, sus piernas y su cara, sus senos y sus dientes, sus cuernos y su velo de niebla. Sangre azul en el bronce y en la carne y en el hilo del esclavo, en la muralla de terracota y en el vaho oscuro; manchando sus manos y su llave, sus piernas y su cara, sus senos y sus dientes, sus cuernos y su velo de niebla.
Se dejó caer de rodillas mientras la noche empantanaba los pasillos, los muros, los silencios y los ecos. Y uno de esos ecos alcanzó su tímpano derecho y se metió en su cuerpo moribundo. Era la sombra de la primera letra, la voz primigenia, y también la más dulce. Era el eco de una nana que su madre solía susurrarle al oído cuando lo arrullaba, y cuando lo abandonó en las puertas del laberinto; el último eco, la última sombra que inundó sus extremidades ya alcanzadas por el frío de la muerte: ¿cómo pudieron mis entrañas engendrar un hijo como éste?*
|



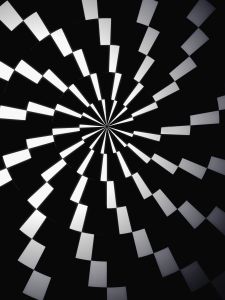 Comenzó a gatear, recorriendo con sus manos y rodillas un suelo ajedrezado. Encontró una llave. La tomó con mucho cuidado; sus dedos temblaban, febriles, con algo parecido a la devoción. Una vez cogida, repasó con sus yemas la forma sencilla y alargada de la llave, su cabeza redonda que enmarcaba una cruz y sus dientes grandes de formas complejas, como si fuera un laberinto.
Comenzó a gatear, recorriendo con sus manos y rodillas un suelo ajedrezado. Encontró una llave. La tomó con mucho cuidado; sus dedos temblaban, febriles, con algo parecido a la devoción. Una vez cogida, repasó con sus yemas la forma sencilla y alargada de la llave, su cabeza redonda que enmarcaba una cruz y sus dientes grandes de formas complejas, como si fuera un laberinto. Habían pasado nueve años, era hora de despertar otra vez, de saciar las bocas de los dioses, de llenarlas de carne incólume traída por los mares en un barco de velas negras.
Habían pasado nueve años, era hora de despertar otra vez, de saciar las bocas de los dioses, de llenarlas de carne incólume traída por los mares en un barco de velas negras. Sangre azul en el bronce y en la carne y en el hilo del esclavo, en la muralla de terracota y en el vaho oscuro; manchando sus manos y su llave, sus piernas y su cara, sus senos y sus dientes, sus cuernos y su velo de niebla.
Sangre azul en el bronce y en la carne y en el hilo del esclavo, en la muralla de terracota y en el vaho oscuro; manchando sus manos y su llave, sus piernas y su cara, sus senos y sus dientes, sus cuernos y su velo de niebla.


