Ese cuerpo no soy
Verónica González Arredondo
Zacatecas
Universidad Autónoma de Zacatecas, 2015
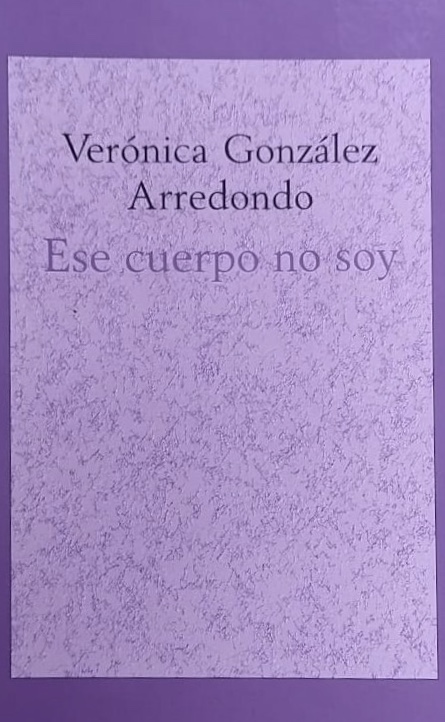 Hay un interesante estudio que realizó el Instituto Belisario Domínguez en el que se explica con números cómo la violencia en México aumentó justo cuando la política federal de seguridad cambió en todo el país a partir del año 2007. Los datos están disponibles en línea para cualquier persona (http://bit.ly/2p0BnoZ) y para saber cómo el INEGI había detectado que los números de defunciones y homicidios en el país, entre los años 2000 y 2007, iban a la baja.
Hay un interesante estudio que realizó el Instituto Belisario Domínguez en el que se explica con números cómo la violencia en México aumentó justo cuando la política federal de seguridad cambió en todo el país a partir del año 2007. Los datos están disponibles en línea para cualquier persona (http://bit.ly/2p0BnoZ) y para saber cómo el INEGI había detectado que los números de defunciones y homicidios en el país, entre los años 2000 y 2007, iban a la baja. Entonces, ¿por qué se lanzó una campaña contra el crimen organizado utilizando a las fuerzas armadas? Resulta que si en 2006 se habían registrado 10 000 homicidios en México, para el año 2011 ya teníamos en los hombros el peso de 27 000 anuales. Este estudio califica que en México teníamos, en ese 2011, una “epidemia de violencia”. Hemos vivido 10 años con esta epidemia. Hemos sido víctimas y testigos de ella, nos hemos acostumbrado y hasta hemos formado un corpus de productos culturales que la explican y la asimilan. No quiero decir que la justifiquen. Claro que no. Pero el tema ahora es normal como parte de nuestros temas académicos, culturales e intelectuales. Canciones sobre ello existen. Novelas se han escrito al respecto con mayor interés, y ni se hable de películas y series de televisión. Pero el clima de violencia también llegó a la poesía.
A comienzos del 2017, el escritor Margarito Cuéllar publicó en la revista Nexos un ensayo sobre este tema: “Poesía y balas” (http://www.nexos.com.mx/?p=30822), en el que afirma que “la violencia en México, vista desde las letras, es parte de una ruta que señala hacia una geografía dañada de la cabeza a los pies”. Ahí Cuéllar cita a varios autores cuyos libros describen los caminos de sangre de esta geografía lastimada. Entre éstos señala el poemario de la poeta Verónica G. Arredondo, Ese cuerpo no soy —ganador del premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2014—, que habla sobre un tipo de violencia en particular: los feminicidios.
Dividido en nueve secciones, el libro de G. Arredondo nos sumerge con sus versos en un mundo dicotómico: la violencia y el asesinato, un universo escrito con versos suaves que provocan un contraste telúrico en el entendimiento del lector. En la sección “Primavera en el Ártico”, la poeta advierte que no nos hemos dado cuenta de que los cadáveres encontrados en las fosas, los cuerpos mutilados hallados en ríos y desiertos, no son de los otros, aquellos desconocidos, sino que somos nosotros mismos, ya que la violencia en México es un suicidio colectivo: “humedad en el lugar donde era mi boca/ afuera es agosto/ llueve /y ni siquiera lirios han crecido en este pantano/ si tan sólo pudieran sabernos/ bajo los lirios de un agosto incierto”.
Este “pantano” que es esta tierra, y no otra lejana, no es una diferente a la que pisamos todos los días, es ésta la que transitamos a cada paso y en la que debajo hay restos de un cuerpo en sufrimiento que es también el nuestro. Hay un poema revelador en particular, “Frontera: desierto: mar”, que dice: “Yo tampoco escogí venir a esta playa de cactáceas y luciérnagas voraces/ ni escogí andar descalza con la aridez rasgando mi rostro”. Dentro de la belleza sonora y de la armonía de las palabras, se esconde un grito de alguien que fue raptado y llevado a otro sitio en contra de su voluntad, alguien que no quería ir, que no tenía por qué ir, que no debía llegar a ese mar desértico cuya única luz y esperanza de libertad se esfumó en un segundo como se esfuma la iluminación de la luciérnaga. “Yo no quería venir a este matadero/ donde cuerpos navegan bajo tierra o boca abajo/ en el mar/ La playa es un paso en falso:/ al fondo/ una fila de rocas”.
Es el mar en donde flotan los cuerpos secuestrados y asesinados por el crimen organizado o por nosotros mismos, es el mar sin mar, sin agua, en que se ha convertido nuestro lugar de existencia, pues hemos normalizado la captura y la desaparición: “Me arrebataron de la tierra sin ser mi tiempo/ Alguien vino hacia mí con la marea violenta/ penetrándome cada costa del cuerpo […]/ Esperaré despierta con el rumor del aleteo en cada piedra”.
Verónica G. Arredondo toma diferentes casos de feminicidios ocurridos en diversas partes de México y evidencia, por medio de la palabra y el ritmo del poema, el estado de emergencia en el que se encuentra nuestro país. Porque eso somos: una gigantesca fosa común de 1,900,000 kilómetros cuadrados, con nombres de personas que no pueden volver a casa porque nadie pronuncia sus nombres. ¿Qué hacer entonces? Dice G. Arredondo: “Cierro los ojos/ sin distinguir el infierno/ alguien metió mi cabeza en la tierra/ el cielo es ahora otra fosa abierta”.
La literatura no ha podido escapar de ser espejo y laguna de lo que ocurre en la tierra que es infierno, un infierno mudo y ciego porque nos hemos cubierto los ojos y tapado la boca. ¿Hasta cuándo pronunciaremos otra vez los nombres de quienes ya no están?






