|
Como si nos quisiera recordar lo que se ha hecho desde siglos atrás, Gustavo Adolfo Bécquer renueva la realización poética. El poeta español hace en sus primeras rimas un manifiesto personal, íntimo, sobre el fluir de formas que son ideas e ideas que son formas. Lo expone líricamente para que se nos grabe en la memoria y que nunca caiga en el olvido. exhaló un leve grito, ahogado, mezcla extraña de sorpresa, temor y júbilo. En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca, que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer, de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba en el follaje…
Así pues, Manrique se pasa el tiempo imaginando cómo sería aquella y emprende su búsqueda, hasta que un día, al regresar al lugar donde la vio, advierte que el jirón del vestido femenino era en realidad un rayo de luna, un reflejo, fugaz y brillante, del astro entre las sombras. Todo el producto artístico de su imaginación se desmoronó. Consecuentemente, todo para él es “un rayo de luna”: cuando le dice un escudero que vaya a la guerra, y una dama que se consiga otra mujer, les dice que tanto la guerra como otra fémina son nada más y nada menos que rayos de luna. Desde luego, para aquellos Manrique había perdido la razón, pero para Bécquer “lo que había hecho era recuperar el juicio”. ¿Qué implica esto? Líneas antes de este desolador descubrimiento, el narrador nos hace saber que a Manrique: “nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos, y nunca los había encerrado al escribirlos”. La desenfrenada idealización que Manrique hizo de la mujer que supuestamente vio entre las ruinas no tenía una base epistemológica sólida; ésta llegó después del descubrimiento. De este modo, el poeta se encuentra desolado frente a una posición mística provocada en su caso por una nueva postura escéptica hacia la realidad toda. Manrique recupera el juicio en el sentido en que se asienta sobre una pretensión poética a partir del “rayo de luna” que es metáfora de la misma: ahora estoy seguro que sabrá encerrar su pensamiento, ya que hubo encontrado el mero ápice de esta promoción eidética que ahora sólo requiere la fenomenología sensorial para forjar su promoción estética. Los demás lo califican de loco porque desconocen su nueva creencia, y precisamente para eso está la lectura, para meternos de lleno en ella. Sin embargo, ¿cómo pondremos en movimiento esta recuperación del juicio? Regresemos, pues, a las primeras rimas de Bécquer, su cavilado y sobrio manifiesto poético.
Es probable que Manrique no escriba nunca más sobre mujeres, cosa que Bécquer hizo espectacularmente. Aunque si lo hizo fue porque las conocía en verdad, y así inviste a la metáfora del rayo de luna con elementos poéticos de su conocimiento. Pero el conocimiento en la concepción poética de Bécquer muestra que precinde incluso de la relación sujeto objeto de la que surge, justo como dice el primer verso de la rima IV:
No digáis que agotado su tesoro, La significación de lo anterior es extraordinaria: hay una fenomenología inédita de las cosas por doquier; como cazadores pasivos que yacen acogidos dentro de cierto matiz, invisibles, desconocidos, aunque toda su fiereza nos arrolla apenas los conocemos y asimilamos como una tremenda experiencia estética. Sin embargo, está la problemática de la leyenda de Manrique: ¿cómo sabemos que lo que percibimos no es un rayo de luna? Parece que esto presupone una postura escéptica y que Bécquer la alude al principio de la rima V: “…yo vivo con la vida sin formas de la idea”. Para él, la vida es pura apariencia sin un sentido más que la materia prima en cuyo interior yace el espíritu de su fenomenología particular, ese “espíritu sin nombre, indefinible esencia…”, y luego sigue: Yo nado en el vacío Bécquer reconoce las cosas desde la oscuridad de su primera naturaleza, incompleta en su primera metafísica, con el cuerpo deslumbrante aunque desprovisto de la oscuridad de su espíritu en tanto que desconocimiento antes de su reproducción poética. Claro que el primer cuerpo deslumbrante es atractivo, sin lugar a dudas, aquél visto “por el arte de la mímesis, a que constriñe Auerbach el realismo” (Huberto Batis), pero precisamente por eso Bécquer nos advierte que es engañoso, ya que provoca, justo lo que le pasó a Manrique: …memorias y deseos Y luego nos dice que, aunque le adjudica a ese primer nivel metafísico el carácter de idea, es decir, la vida por sí sola ya es una idea, no debemos confundirnos, puesto que aún son: …ideas sin palabras, Bécquer hace alusión a los dos elementos constituyentes de los miembros poéticos a través de la forma y el contenido, la estilística de la primera para sonorizar la idea sensorial del segundo, es decir, la praxis fundamental del arte poético. Para el poeta no hay poesía sin artificio musical del espíritu del objeto del que habla, tal como lo muestra en la siguiente analogía de la escritura con la escultura: cincel que el bloque muerde Y finalmente un toque de erudición: Yo busco de los siglos  Para Platón, la poesía era un susurro divino en boca del poeta. Sin embargo, el sevillano contradice esta teoría, alegando que es una “Gigante voz” que surge de la visión del poeta mismo, es decir, hace terrenal el susurro divino, convirtiéndolo en “inspiración” del “regio creador”. De tal modo, es él quien revela la oscuridad divina, oscuridad que es pura luz; oscuridad por desconocida y luminosa por divina. Frente al contenido de la idea no hay superioridad del poeta, pensaría Bécquer, al contrario, hay una fusión total. La visión del poeta está en la vida pero esta última presupone a la primera, nunca al revés. Entonces tenemos que Bécquer dedica varios versos a resaltar esta fusión con la naturaleza, en cuyo seno yace la inmanencia acechadora de la inspiración, tras concebir de antemano su posibilidad; es decir, resalta el paso de la potencia al hecho poético para exaltar la nueva posibilidad que suscita la significación de tal fusión; el mero ápice de su praxis poética: una fenomenología sensorial desde adentro de su objeto metafísico: Para Platón, la poesía era un susurro divino en boca del poeta. Sin embargo, el sevillano contradice esta teoría, alegando que es una “Gigante voz” que surge de la visión del poeta mismo, es decir, hace terrenal el susurro divino, convirtiéndolo en “inspiración” del “regio creador”. De tal modo, es él quien revela la oscuridad divina, oscuridad que es pura luz; oscuridad por desconocida y luminosa por divina. Frente al contenido de la idea no hay superioridad del poeta, pensaría Bécquer, al contrario, hay una fusión total. La visión del poeta está en la vida pero esta última presupone a la primera, nunca al revés. Entonces tenemos que Bécquer dedica varios versos a resaltar esta fusión con la naturaleza, en cuyo seno yace la inmanencia acechadora de la inspiración, tras concebir de antemano su posibilidad; es decir, resalta el paso de la potencia al hecho poético para exaltar la nueva posibilidad que suscita la significación de tal fusión; el mero ápice de su praxis poética: una fenomenología sensorial desde adentro de su objeto metafísico:Cuando miro de noche en el fondo
Ya sea idea sensorial o abstracta, su revelador debe proceder desde la más objetiva posición de la subjetividad. Para no correr el riesgo de perderse en la ilusión de algo que en realidad no existe hay que conocerla como si fuese la palma de la mano. Sólo así, insinúa Bécquer, puede existir el poeta. El sujeto debe dejarse ir como parte de esa apariencia que es la vida, esas ideas sin sentido que son el mundo para convertirse en un puro espíritu que descubre las cosas fusionándose con ellas. Escogidas las palabras que unirán las dos categorías anteriores, es como entra en materia el poeta:
Yo, en fin, soy ese espíritu,
Advirtamos, además, en la metáfora —el vaso— que usa Bécquer para representar lo anterior, la diferencia de volumen que ocupa el espíritu con respecto al cuerpo, es decir, el poeta; y sin embargo la importancia que atribuye Bécquer a esta figura no es nada insignificante, tal como lo patenta el siguiente verso, precedido del que entraña su pretensión poética para cerrar así la praxis poética con el impacto de su producto estético en la realidad entera:
Yo soy el invisible
|
|
|
|
Ilustraciones:
Éric M. Ávila Ponce de León (Mérida, Yucatán, 1987) actualmente estudia Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. |



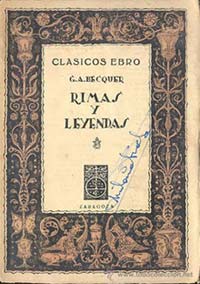 Ahora bien, estoy convencido de que el poeta debe ser puramente místico para que lo que escriba sea el obsesivo reflejo de su identidad. Mi noción de misticismo puede explicarse con la siguiente cita de Bertrand Russell: “…in essence, little more than a certain intensity and depth in regard to what is believed about the universe”. En la leyenda becqueriana de “El rayo de luna” parece haber una perturbadora aseveración mística del poeta, una dentro de la cual se pueden percibir tanto matices sensoriales como abstractos de los objetos del mundo.
Ahora bien, estoy convencido de que el poeta debe ser puramente místico para que lo que escriba sea el obsesivo reflejo de su identidad. Mi noción de misticismo puede explicarse con la siguiente cita de Bertrand Russell: “…in essence, little more than a certain intensity and depth in regard to what is believed about the universe”. En la leyenda becqueriana de “El rayo de luna” parece haber una perturbadora aseveración mística del poeta, una dentro de la cual se pueden percibir tanto matices sensoriales como abstractos de los objetos del mundo.


