|
Existe una actividad de escritura que lleva desde el más ligero comunicado, hasta el más profundo contacto intelectual. Recuérdense, por ejemplo, las Cartas de Amarna, los textos de Alcifrón, las Cartas de las heroidas de Ovidio o, más cercanas en el tiempo, las epístolas entre Gerardo Diego, Jorge Guillén y Pedro Salinas. La correspondencia epistolar conlleva en su intencionalidad un encuentro verbal, una aproximación textual. Qué es la misiva, acaso el apremio de una respuesta.
 Cuando el joven Schopenhauer se acerca al ya maduro Goethe, mediante el diálogo epistolar, en el periodo comprendido entre septiembre de 1815 y junio de 1816, lo hace no sólo con verdadera admiración, sino también desde la jactancia del que se asume como el futuro creador del más completo sistema filosófico de su tiempo. Esta relación epistolar concluirá con el distanciamiento total entre estos hombres, quienes configuraron una parte del pensamiento literario y filosófico de occidente. Cuando el joven Schopenhauer se acerca al ya maduro Goethe, mediante el diálogo epistolar, en el periodo comprendido entre septiembre de 1815 y junio de 1816, lo hace no sólo con verdadera admiración, sino también desde la jactancia del que se asume como el futuro creador del más completo sistema filosófico de su tiempo. Esta relación epistolar concluirá con el distanciamiento total entre estos hombres, quienes configuraron una parte del pensamiento literario y filosófico de occidente. Inexperiencia, admiración, vanidad, desfachatez, desmesura, acompañan al Schopenhauer de esas misivas. Goethe trae consigo cordialidad, reserva, mesura, obstinación, frialdad. El 3 de septiembre de 1815, Schopenhauer inicia la correspondencia para pedir a Goethe un comentario sobre un texto suyo acerca que de la visión y los colores. Pero Goethe refleja desinterés. “Su excelencia todavía no se ha dignado a concederme el honor de una respuesta”,1 le escribe Schopenhauer. Más adelante, lo disculpa asumiendo que “su excelencia” tiene, seguramente, demasiadas labores que acaparan su atención. Sin embargo, el silencio de Goethe lo tiene angustiado:
Schopenhauer antepone la escritura a la vida. Privilegia el pensamiento. Hay aquí un salto hacia lo puramente reflexivo, la preeminencia del trabajo intelectual sobre la experiencia. Si se toma en cuenta el valor que le concede a su escritura, se comprenderá la importancia que la lectura del manuscrito tiene para él. Ergo, la desesperante perorata con que Schopenhauer exige a Goethe su opinión: “Esta incertidumbre acerca de algo de gran importancia para mí me resulta sumamente incómoda y angustiosa; en efecto, en tan sólo unos momentos mi hipocondría puede encontrar en este asunto material suficiente para alimentar las quimeras más nefastas y extravagantes.” El joven filósofo, el escritor desconocido, demanda una respuesta que lo vindique, que lo instale en el panorama filosófico de su momento histórico. Pero qué sucede con Goethe. Por qué su silencio. Por qué el desinterés hacia el trabajo de Schopenhauer. La respuesta puede encontrarse, como afirma Rüdiger Safranski, en el siguiente epigrama escrito por el sabio de Weimar: “Por más tiempo los deberes del maestro aceptaría, si el discípulo no tuviera de convertirse en maestro la osadía.”2 ¿Lucha intelectual? No. Poder. Lucha de poder. Schopenhauer, que para esas fechas ya se había doctorado, se asume como un hombre de letras. La escritura lo consume. El pensamiento atraviesa toda su vida. Sin embargo, Goethe es el maestro y como tal puede legitimar el trabajo teórico del joven doctor. 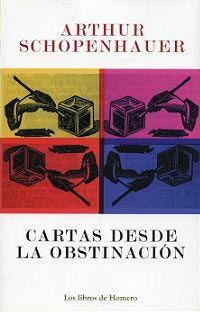 Reacio a entablar cualquier tipo de enseñanza, Goethe responde que ha leído el manuscrito, afirma que si hubiera tenido a un secretario a su lado le habría podido decir algunas cosas. En otra misiva, escrita en octubre de 1815, Goethe tiene una propuesta que acabará por sacar a Schopenhauer de sus casillas: “Durante mi viaje tuve la fortuna de encontrarme con el doctor Seebeck. Este minucioso e inteligente observador no ha dejado nunca de estudiar estos fenómenos y ha hecho de ellos su ocupación principal.” Goethe sabe que para Schopenhauer no existe más opinión que la suya y, sin embargo, concluye de esta forma: “Si usted me lo permite, le enviaré a él el ensayo y las cartas, o bien el ensayo solo, y seguramente con eso se podrá dar la colaboración y enseñanza mutuas que hemos anhelado.” Reacio a entablar cualquier tipo de enseñanza, Goethe responde que ha leído el manuscrito, afirma que si hubiera tenido a un secretario a su lado le habría podido decir algunas cosas. En otra misiva, escrita en octubre de 1815, Goethe tiene una propuesta que acabará por sacar a Schopenhauer de sus casillas: “Durante mi viaje tuve la fortuna de encontrarme con el doctor Seebeck. Este minucioso e inteligente observador no ha dejado nunca de estudiar estos fenómenos y ha hecho de ellos su ocupación principal.” Goethe sabe que para Schopenhauer no existe más opinión que la suya y, sin embargo, concluye de esta forma: “Si usted me lo permite, le enviaré a él el ensayo y las cartas, o bien el ensayo solo, y seguramente con eso se podrá dar la colaboración y enseñanza mutuas que hemos anhelado.” Se está, entonces, en un territorio donde el discípulo desaparece o se traspasa. Vapores traídos del estirar la altura del Goethe fáustico. Tirantes voces a ras de letra se niegan sin ligereza. Schopenhauer o la desesperación timorata. Falta de mesura. Inclinación a la hipocondría intelectual. Malditos efectos psicosomáticos. Ah, la escritura. No literatura, no filosofía, no ciencia, mera escritura, oh Barthes. En el fondo de eso se trata. Una apuesta a la concepción escritural. Schopenhauer:
Jerarquía de la duda y bruma de la respuesta. Schopenhauer aguijoneado por el apremio de una contestación. Grito sin eco. Suelo el rostro del filósofo imberbe. Políticas de la convivencia. Altura el silencio de Goethe. Calles de mutismo teórico, en donde una voz pide, desesperada, la atención de un alguien cercano; empero, cercanía imposible. Claustro del tomar en cuenta. Del estar en voz del otro, “su excelencia”, dice Schopenhauer. Tomar en cuenta la escritura. No la experiencia vivencial. He ahí su prerrogativa. Límite frenético el solitario Schopenhauer. Bien mirado, el trabajo de escribir conlleva su jugada, la jugada que no tiene refugio, asfixiante paratextualidad social, de comunidad intelectual, de relación de poder. Goethe, el poder y desde luego la angustia. Pero hacia arriba. Desde el peldaño de la jerarquía. Temor del maestro que maldice al discípulo aventajado. Goethe no permitió su relevo. En palabras de Safranski:
 Carga, pensamiento, golpe bajo. Vaciedad de la palabra, escritura, negación. No tomar en cuenta. Súplica, “su humilde servidor, Schopenhauer". Pero, qué hay en esto. Juego de poder intelectual. Al menos eso. Carga, pensamiento, golpe bajo. Vaciedad de la palabra, escritura, negación. No tomar en cuenta. Súplica, “su humilde servidor, Schopenhauer". Pero, qué hay en esto. Juego de poder intelectual. Al menos eso. Y al final, la distancia lapidaria. Ni regateo, ni posibilidad. Goethe: “Ojalá que usted tampoco se canse de cultivar ese hermoso campo, ni de seguir alimentando sus opiniones para que así dentro de unos años nos topemos gozosos en el punto medio en el que ambos comenzamos […] Deme noticias de usted de vez en cuando.” Toda esta insufrible angustia debida al silencio y obstinación de Goethe, estos caminos que tienen su basa en conjuntos pueriles de lo teórico, esta disparatada comedia, es desgaste nimio, contundente monolito y, bajo esto, subyace el juego de la inmediatez intelectual. |
2 Safranski, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, p. 256. 3 Ibid. p. 258. |
|
Bibliografía: |
Raúl Vázquez Espinosa (Chiapas, 1981) es profesor de secundaria. Ha impartido talleres de redacción en la Universidad Intercultural de Chiapas. Formó parte del consejo de redacción del semanario cultural El Hacedor del periódico El Diario de Chiapas. Obtuvo el segundo lugar en el Premio Estatal de Poesía "Raúl Garduño" (Juegos Florales de San Marcos, Tuxtla, 2004). Ha colaborado en la revista La otra fuente de la UNICH. Su trabajo fue publicado en la muestra “En el vértigo de los aires. Muestra de poetas nacidos en la década de 1980” (Alforja Revista de Poesía, núm. 37, 2006) y en “13 poetas de Chiapas” (Revista Punto de Partida, mayo-junio, 2008). Es coautor del libro Entre lo timorato y lo arrogante (2007). Actualmente coordina el Círculo de Reflexión Walter Benjamin. |






