| Señor, Díos mío: no vayas a querer desfigurar mi pobre cuerpo, pasajero más que la espuma del mar López Velarde |
|
Como una catarata inmensa ensanchada en toda su furia ―como un alud infinito de incendiadas palabras categóricas― se despliega la figura y la leyenda del bardo zacatecano. Hablar de López Velarde, añadir un estudio crítico, una reseña augusta o un comentario al vuelo mucho tienen de adiposo, cotidiano y circunstancial: a estas alturas leer, ponderar o criticar al jerezano es un precepto y una efeméride. López Velarde, ese poeta misterioso, íntimo y despedazado; ese poeta constructor de la provincia, maestro en el arte de electrizar el adjetivo y siempre refulgente por su católico decoro, es un clásico axiomático, cardenalicio y confidencial ―llega un momento, en la vida de todo lector mexicano, en que enfrentarse a Velarde, más que una necesidad y un rito, es una manda inexcusable: López Velarde es una máquina de sentido que ha transitado la geografía de la patria ―e incluso algunos otros alejados senderos1― en las vías de sus excelentes comentadores, sus impertérritos lectores e incluso sus burdos imitadores. Llegar ahora a López Velarde, desde mi perspectiva, es haber perdido el tren... pero no el viaje.  Más que ingente, me resulta un despropósito y una impertinencia intentar esclarecer una idea nueva y distinta sobre el trabajo de López Velarde. Por fortuna contamos con las atentas lecturas ―que son pasiones― de Tablada, Fernández Ledesma, Villaurrutia, Cuesta, Loyola Vázquez, Phillips, Paz, Gorostiza, José Luis Martinez, Zaid, Pacheco, Monsiváis y toda una caterva de académicos, diletantes, profesores, tías abuelas, adolescentes e incluso políticos nacionalistas que ofrecen luz y noche sobre su consumada literatura. Los versos de López Velarde ―al menos el proemio y el acto primero de la Suave patria― han sido motivo para la cohesión nacional y la construcción textual y metafórica de la identidad mexicana. El jerezano, en el imaginario colectivo, repercute en su calidad de símbolo como Frida, Diego, el Pique, Tin-tan, Cantinflas, el Santo, Juan Diego, la depreciada selección o el lábaro patrio. López Velarde, fiel a su vocación fantasmagórica y a su diálogo con mujeres que son espectros (“mi vida es una sorda batalla entre el criterio pesimista y las gracias de Eva”), es la presencia que recorre la educación pública del país apareciendo los lunes de homenaje, los cinco de mayo, los quince de septiembre y en los (ahora casi extintos) aniversarios de la revolución. El vate zacatecano, además de remarcable creador, es testimonio cantado de un México en el que crecimos como abstracción folclórica y ahora habitamos como disipación concreta. Leer (y recitar) a López Velarde representó, como en su momento hicieran el impávido Pípila o el valiente Juan Escutia, un instante de comunión para cierto público cautivo con hagiográficos ánimos patrioteros y consustanciales deseos de federación. Más que ingente, me resulta un despropósito y una impertinencia intentar esclarecer una idea nueva y distinta sobre el trabajo de López Velarde. Por fortuna contamos con las atentas lecturas ―que son pasiones― de Tablada, Fernández Ledesma, Villaurrutia, Cuesta, Loyola Vázquez, Phillips, Paz, Gorostiza, José Luis Martinez, Zaid, Pacheco, Monsiváis y toda una caterva de académicos, diletantes, profesores, tías abuelas, adolescentes e incluso políticos nacionalistas que ofrecen luz y noche sobre su consumada literatura. Los versos de López Velarde ―al menos el proemio y el acto primero de la Suave patria― han sido motivo para la cohesión nacional y la construcción textual y metafórica de la identidad mexicana. El jerezano, en el imaginario colectivo, repercute en su calidad de símbolo como Frida, Diego, el Pique, Tin-tan, Cantinflas, el Santo, Juan Diego, la depreciada selección o el lábaro patrio. López Velarde, fiel a su vocación fantasmagórica y a su diálogo con mujeres que son espectros (“mi vida es una sorda batalla entre el criterio pesimista y las gracias de Eva”), es la presencia que recorre la educación pública del país apareciendo los lunes de homenaje, los cinco de mayo, los quince de septiembre y en los (ahora casi extintos) aniversarios de la revolución. El vate zacatecano, además de remarcable creador, es testimonio cantado de un México en el que crecimos como abstracción folclórica y ahora habitamos como disipación concreta. Leer (y recitar) a López Velarde representó, como en su momento hicieran el impávido Pípila o el valiente Juan Escutia, un instante de comunión para cierto público cautivo con hagiográficos ánimos patrioteros y consustanciales deseos de federación.López Velarde, a estas alturas, ha sido transfigurado y decantado no sólo por la interpretación monográfica oficial sino también por la lectura sesuda y sensible de la comunidad literaria: es ocioso repetir ahora que no se trata de un poeta provinciano, que su trabajo no es un remix vitaminado de Lugones y Herrera y Reissig y que su poesía es poseedora de un probado valor literario al margen de su comparación con Baudelaire y la legitimación de la crítica. Escribir sobre y desde Velarde es contribuir a la considerable industria de los estudios literarios que circundan su obra, en su caso inseparable de la biografía: en el jerezano las concepciones estéticas configuran su vida, luego, su poesía es el reflejo de la existencia como canto. En estas breves notas intentaré ejemplificar, a través de algunos fragmentos de los poemas en prosa que componen El minutero2 ―equiparables en opinión de Pacheco a lo que fuera El spleen de París para Baudelaire―, lo que llamo una fenomenología poética que permitirá, desde la emoción y la intuición, una toma de conciencia y una postura crítica con respecto a la realidad. Acaso de esta manera sea posible entender, en la carne pecadora y la obra confesional del poeta, aquella bruñida frase suya que sostiene que el sistema poético se ha convertido en sistema crítico. Prosas cantadas Es ya un konoi topoi asegurar que todo poema, si lo es de veras, entraña y prefigura una poética, y que la vecindad evidente entre el verso y la prosa radica en una cuestión de ritmo y movimiento y no sólo en el contenido o en la disposición tipográfica de las palabras. Sabemos ahora que la prosa bien cantada es danza, poema y luz devoradora.3 El fuego de Velarde, como el de tantos otros poetas modernos, no hace distingos estériles ni triviales entre los géneros discursivos. Consciente de su circunstancia (“quien sea incapaz de tomarse el pulso a sí mismo, no pasará de borrajear prosas de pamplina y versos de cáscara”), en prosas de apabullante lucidez, Velarde escribiría los textos de El minutero, poemas narrados que continúan la tradición signada por Baudelaire, Darío, Juan Ramón Jiménez, Ramos Sucre y varios otros con un propósito literario que raya ―si bien no en el campo filosófico― en la especulación metafísica y en la reflexión sensible. Para el lector contemporáneo es posible leer las prosas del poeta ―híbridos singulares entre el ensayo, el poema, el relato y la ocurrencia― como imágenes que no sólo fundamentan una poética sino que le ponen alas. El pensamiento en Velarde, su deseo de verdad, está mediado por la emoción íntima y el latir de la sangre. La aprehensión de su mundo es una comunicación con los sentidos y la piel: una verdad sin precedente que ubica al corazón como parte fundamental de la experiencia.4 Su dialéctica, que más bien es siempre un lirismo cordial, tiene como “fundamento epistemológico” la sinestesia, a través de la cual establece un vínculo cognitivo con el mundo instaurando una suerte de fenomenología poética en palabras de colores e imágenes insólitas: “Hoy mi tristeza no es tumulto, sino profundidad. No tormenta cuyos riesgos puedan aludirse, sino despojo inviolable y permanente del naufragio” “Somos polinomios cuyos términos discordes hierven sin tregua” “Vamos de la vigilia al sueño como del deleite de un rubí al encantamiento de una perla. Despiertos, precisamos la cítara: dormidos, remedamos la palpitación nebulosa de las cuerdas. ¿Qué hacemos sino vivir en un donjuanismo trascendental?” “El caer de un guante en un pozo metafísico”, etcétera. En mi opinión el acierto de las “prosas” de López Velarde radica precisamente en su indeterminación, en su carácter anfibio y en su potencia: estamos ante argumentaciones líricas que son ensayos que devienen poemas: su palabra transgenérica no sólo florece sino que, al fin fruto de escritura, da peras en el olmo. Más que trazar una genealogía o dibujar un mapa sobre la influencia del jerezano en la escritura de ensayo contemporánea ―análisis que requeriría un estudio preciso y detallado sobre un tema que por su naturaleza es absolutamente nebuloso y abisal y que exigiría un trabajo comparativo, filológico e histórico con no sé qué tan relevantes resultados― creo que es preferible explorar en su singularidad la espesura de las prosas. Rastrear influencias, armar árboles genealógicos y descubrir parentescos es una actividad que sólo puede interesar a una necesaria pero frecuentemente insulsa historiografía literaria. Por tal razón, más que adivinar atribuciones y dominios estéticos en, por decir algo, ciertos textos de Gilberto Owen, El mono gramático de Octavio Paz o incluso la llamada prosa de intensidades de Alberto Ruy Sánchez, lo que me interesa es observar los procedimientos y dispositivos a través de los cuales el poeta establece una relación erótica con el mundo y con su escritura: esa sensual fenomenología perceptiva que, si me preguntan, en algo antecede a Merleau-Ponty e inicia un diálogo secreto con algunas de las preocupaciones fundamentales de Bataille.5 Sed de corazón “Nada puedo entender ni sentir sino a través de la mujer... de aquí que a las mismas cuestiones abstractas me llegue con temperamento erótico”. Esta declaración de principios es una llave y un sendero para entender la cosmovisión de Velarde. Sus angustias metafísicas, su relación con el objeto/sujeto femenino y desde luego su poética están dadas a través de la mística de la mujer, ese eterno pasajero que se resuelve en la niebla, el hambre y la soledad. “Soy el mendigo cósmico y mi inopia es la suma/ de todos los voraces ayunos pordioseros”. 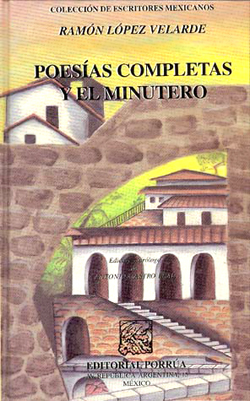 La angustia de Velarde, perfectamente fotografiada en “las estrofas de El minutero” (la expresión es de Villaurrutia), es un intento por corporizar ausencias no a través de la seducción sino de la plegaria; Velarde sublima el sentimiento religioso a través del erotismo, una inversión de los polos que componen un mismo campo magnético. La inquietud del poeta es la del corazón mundano: la permanencia, el amor perenne, el instante del rayo. Velarde nos conmueve porque su escritura es penitencia, elipsis y misterio: el de la divinidad y la carne comunicados por el deseo; de allí que sea posible leer su prosa como el cuerpo tangible que complementa el espíritu de su poesía. Más que buscar las caricias de las “pintadas” o la eterna contemplación volátil de Fuensanta el jerezano, fiel como pocos en su fervorosa defensa de lo sublime y de la poesía entendida como sedimento y persistencia, busca la prolongación de su deseo, nunca su consumación, apagada sed que lo extinguiría. (“Mi sed de amar será como una argolla/ empotrada en la losa de una tumba”). Velarde es latido, síncopa y flama adjetivada (“Mi única virtud es sentirme desollado/ en el templo y la calle, en la alcoba y en el prado”): El minutero es la continuación del dolorido sentir no a través de la femínea página vertical sino del expectante párrafo horizonte. No otra cosa ilustra su excelentísimo ensayo sobre “El bailarín”, una contemplación del esteta que asiste al momento aurático-performativo en que el artista ejecuta su arte para beneficio de la mirada, “el bailarín comienza en sí mismo y concluye en sí mismo, con la autonomía de una moneda o un dado”. El poeta sabe que la realidad es posible sólo a través de los sentidos, esos receptores por los cuales somos y producimos ideas, palabras. De allí que sostenga, en una frase ferozmente contemporánea, que “el pensamiento, en su fracaso, es sostenido alegóricamente por los cinco sentidos corporales”, una sentencia que bien podría haber sido firmada por Michel Leiris o el mismo Merleau-Ponty. La angustia de Velarde, perfectamente fotografiada en “las estrofas de El minutero” (la expresión es de Villaurrutia), es un intento por corporizar ausencias no a través de la seducción sino de la plegaria; Velarde sublima el sentimiento religioso a través del erotismo, una inversión de los polos que componen un mismo campo magnético. La inquietud del poeta es la del corazón mundano: la permanencia, el amor perenne, el instante del rayo. Velarde nos conmueve porque su escritura es penitencia, elipsis y misterio: el de la divinidad y la carne comunicados por el deseo; de allí que sea posible leer su prosa como el cuerpo tangible que complementa el espíritu de su poesía. Más que buscar las caricias de las “pintadas” o la eterna contemplación volátil de Fuensanta el jerezano, fiel como pocos en su fervorosa defensa de lo sublime y de la poesía entendida como sedimento y persistencia, busca la prolongación de su deseo, nunca su consumación, apagada sed que lo extinguiría. (“Mi sed de amar será como una argolla/ empotrada en la losa de una tumba”). Velarde es latido, síncopa y flama adjetivada (“Mi única virtud es sentirme desollado/ en el templo y la calle, en la alcoba y en el prado”): El minutero es la continuación del dolorido sentir no a través de la femínea página vertical sino del expectante párrafo horizonte. No otra cosa ilustra su excelentísimo ensayo sobre “El bailarín”, una contemplación del esteta que asiste al momento aurático-performativo en que el artista ejecuta su arte para beneficio de la mirada, “el bailarín comienza en sí mismo y concluye en sí mismo, con la autonomía de una moneda o un dado”. El poeta sabe que la realidad es posible sólo a través de los sentidos, esos receptores por los cuales somos y producimos ideas, palabras. De allí que sostenga, en una frase ferozmente contemporánea, que “el pensamiento, en su fracaso, es sostenido alegóricamente por los cinco sentidos corporales”, una sentencia que bien podría haber sido firmada por Michel Leiris o el mismo Merleau-Ponty. La prosa de López Velarde, además de ser una evidencia inteligente, acidulada y provocadora de su literatura (pienso en su amenísima y sugestiva conferencia “La derrota de la palabra”), es el puente que permite comprender y transitar el acontecer de un poeta riguroso y consciente de su responsabilidad con el lenguaje, sopesando la complejidad de su poesía y las capas de su escritura: el trabajo de Velarde prosista posee un valor intrínseco a su labor como poeta, aristas encendidas de un mismo prisma. Leer su prosa, además de nutrir cualquier escritura posible, es también la oportunidad de alcanzar en ese viaje alucinado a una máquina que arde. |
Ilustraciones: Ramón López Velarde http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lopez_velarde.htm Portada del libro, tomada de http://www.todoporrua.com/escmex/ESCMEX680000.htm |
|
1 Mucho se ha dicho ya pero conviene recordar que Samuel Beckett tradujo algunos de sus poemas al inglés.
2 Atenderé a su vez algunos textos contenidos en Don de febrero y otras crónicas. 3 Conviene transcribir la opinión de Baudelaire al respecto: “El poema en prosa no es prosa poética. El poema en prosa es una forma moderna de la poesía. ¿Quién de nosotros no soñó en sus días de ambición el milagro de una poesía poética, musical, sin ritmo y sin rima, lo bastante flexible y lo bastante contrastada para adaptarse a los movimientos líricos del alma, las ondulaciones de la ensoñación, los sobresaltos de la conciencia?” 4 Para ahondar en esta interpretación convendría revisar la muy interesante Semiótica de las pasiones de A. J. Greimas y J. Fontanille. 5 Cfr. El erotismo
* Texto leído en la mesa redonda “Ensayística contemporánea a partir de Ramón López Velarde” dentro de las Jornadas Lopezvelardeanas 2007.
Rafael Toriz (Xalapa, 1983) es ensayista y narrador. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Carlos Fuentes en 2004. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas (2003-2004) y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2006-2007). Ha publicado el bestiario Animalia (Universidad de Guanajuato, 2008) con litografías de Édgar Cano, y Metaficciones (Punto de partida, UNAM, 2008). |
|
|






