|
El artista
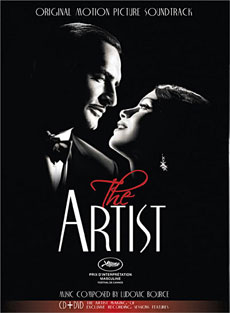 Justo en la cumbre de una carrera artística en el cine mudo, George Valentin (Jean Dujardin sincero y de antaño) recibe una invitación para ver una prueba sonorizada. Con orgullo desbocado, que resulta en intento de evasión ante una metamorfosis que va más allá de la tecnología, el actor desestima el entusiasmo de su patrón (John Goodman), sin saber que la empresa dejará de hacer películas sin sonido. La luminaria es excluida de nuevos proyectos como representante de una generación que, a decir de los empresarios, debe ceder su lugar a la juventud. La vanguardia de esta transformación es la joven Peppy Miller (Bérénice Bejo con sonrisota evocadora), una ferviente admiradora del histrión ahora expulsado, que luchó por un lugar en la industria justo después de un curioso incidente de prensa que la involucró con el afamado personaje y su leal colega canino Uggie. Al margen de las grandes producciones, y tras la disolución de su matrimonio con una actriz de medianías (Penelope Ann Miller), Valentin arriesgará capital y talento como director de un filme mudo cuyo lanzamiento coincidirá con el estreno de la primera cinta sonorizada de su aprendiz y con la depresión de 1929. Comprendida como una apología del cine silente, el onceavo filme de Michel Hazanavicius (París, 1967), El artista, simula la estilística visual de 1920, y hasta los instrumentos tecnológicos de aquella época, para rendir un homenaje a la capacidad de adaptación del cine antes que a su originaria naturaleza silenciosa. Justo en la cumbre de una carrera artística en el cine mudo, George Valentin (Jean Dujardin sincero y de antaño) recibe una invitación para ver una prueba sonorizada. Con orgullo desbocado, que resulta en intento de evasión ante una metamorfosis que va más allá de la tecnología, el actor desestima el entusiasmo de su patrón (John Goodman), sin saber que la empresa dejará de hacer películas sin sonido. La luminaria es excluida de nuevos proyectos como representante de una generación que, a decir de los empresarios, debe ceder su lugar a la juventud. La vanguardia de esta transformación es la joven Peppy Miller (Bérénice Bejo con sonrisota evocadora), una ferviente admiradora del histrión ahora expulsado, que luchó por un lugar en la industria justo después de un curioso incidente de prensa que la involucró con el afamado personaje y su leal colega canino Uggie. Al margen de las grandes producciones, y tras la disolución de su matrimonio con una actriz de medianías (Penelope Ann Miller), Valentin arriesgará capital y talento como director de un filme mudo cuyo lanzamiento coincidirá con el estreno de la primera cinta sonorizada de su aprendiz y con la depresión de 1929. Comprendida como una apología del cine silente, el onceavo filme de Michel Hazanavicius (París, 1967), El artista, simula la estilística visual de 1920, y hasta los instrumentos tecnológicos de aquella época, para rendir un homenaje a la capacidad de adaptación del cine antes que a su originaria naturaleza silenciosa.
 Recorrido por la lingüística del screwball y del slapstick. Juego del espacio profundo donde anuncios y membretes aluden y complementan los sucesos. Decorados donde espejos, formas y sombras exteriorizan emociones contenidas. Blanco y negro coloreado por vestuarios y escenografías. Plástica de una cámara incapaz de hacer zoom en pleno full screen simulador, pero apta para excluir e incluir (¡Bang!), nivelar y desnivelar (Valentin arrumbado en el piso o como destructor de su legado), y arrebatar o conmover. Acercamientos o alejamientos, ángulos y desplazamientos, reencuadres y sobrencuadres (la sutileza de la despedida en la abstracta geometría de las escaleras), yuxtaposiciones y analogías (el antihéroe que se hunde en las arenas, memorias de una vida en el reflejo de un aparador, bocas que parlotean), así como alianza del montaje paralelo (las correrías del perrito Uggie al rescate o Peppy a bordo del automóvil) y el de atracciones (los simios de porcelana como odesianos leones de Einsestein) con vastas profundidades de campo y semióticas de lo figurativo. Recorrido por la lingüística del screwball y del slapstick. Juego del espacio profundo donde anuncios y membretes aluden y complementan los sucesos. Decorados donde espejos, formas y sombras exteriorizan emociones contenidas. Blanco y negro coloreado por vestuarios y escenografías. Plástica de una cámara incapaz de hacer zoom en pleno full screen simulador, pero apta para excluir e incluir (¡Bang!), nivelar y desnivelar (Valentin arrumbado en el piso o como destructor de su legado), y arrebatar o conmover. Acercamientos o alejamientos, ángulos y desplazamientos, reencuadres y sobrencuadres (la sutileza de la despedida en la abstracta geometría de las escaleras), yuxtaposiciones y analogías (el antihéroe que se hunde en las arenas, memorias de una vida en el reflejo de un aparador, bocas que parlotean), así como alianza del montaje paralelo (las correrías del perrito Uggie al rescate o Peppy a bordo del automóvil) y el de atracciones (los simios de porcelana como odesianos leones de Einsestein) con vastas profundidades de campo y semióticas de lo figurativo.
Desde la cúspide del artista que resplandeció con la mímica y con un perro adiestrado, y hasta la irrupción de lo novedoso y juvenil (el sonido y Peppy Miller), la película de Hazanavicius es una suerte de ejercicio semi-silente (aquí sí mudo) que recupera con eficacia absoluta las capacidades expresivas de la gestualidad, el decorado y el montaje de la era del mutismo. El declive de George Valentin es también una inmersión en las posibilidades del legado estilístico de toda una época, pero su toma de conciencia es un descubrimiento de nuevas posibilidades de expresión. Esta mirada sugiere una pureza genérica en verdad inexistente porque se trata de una película con banda musical de Loudovic Bource, portadora de emotividades e incluida de principio a fin (pues nadie vio en la sala una orquesta), que habla de un periodo de adaptación y que explica esa secuencia crucial donde irrumpe un inesperado sonido de ambiente. En franca oposición con el postulado que vio la sonorización como el fin de la cualidad artística del cine (Arnheim), El artista crea una viñeta que habla de un proceso histórico-estético y no de una cultura en la inmovilidad.
Muerte de la mímica; nacimiento del musical. La perturbación que motiva el argumento de El artista es la idea de la crisis como cambio. El dilema de George Valentin ante la llegada del sonido es en sí la disyuntiva de la historia cinematográfica. El cine como crisis permanente o, mejor aún, como un equilibrio permanentemente inestable (Collingwood): un arte donde toda crisis es un proceso de transformación: una oportunidad para el idilio. Mientras que la trama aborda la incapacidad de reconocer y de responder ante lo que se avecina, y también, claro está, de esa lógica industrial y del gusto cuyo star system encumbra ídolos para arrumbarlos —El crepúsculo de los dioses (Billy Wilder, 1950)—, su plástica recupera una época que no se ha perdido en realidad. Ya desde la banda sonora, el filme demuestra esa condición de riqueza expresiva del cine y la perdurabilidad de ciertos componentes estéticos y sociales más allá de las épocas, los estilos y los cambios técnicos. Además del homenaje al cine mudo, esta película es una recreación de la capacidad de la cinematografía para adaptarse a las transformaciones derivadas de los hallazgos tecnológicos, de las decisiones industriales y de las invenciones artísticas. El cine es sucesión. Su historia no puede ser juzgada como inmovilidad. Es una dinámica donde no existen los reemplazos, sino las progresiones y las complementariedades. En las andanzas paralelas del maduro Valentin y de la joven Miller subyace la idea de que el sonido no sustituyó a lo que permanece en el sigilo: después del conflicto ocurrió una comunión entre silencio y sonoridad.
 En una secuencia significativa y necesaria, George Valentin vive un trance en el camerino: descubre el ruido ruido cuando un vaso golpea una mesa; el movimiento de una silla arroja rechinidos; un teléfono repica con sólida estridencia y un perro ladra inquieto; risas de mujeres provienen del espacio fuera de campo ahora también concretado por las vibraciones auditivas; solamente la voz del actor es incapaz de tener identidad sonorizada. El protagonista reside en la mudez. El sentido del filme estaría incompleto sin la presencia del sonido, ya por la banda sonora ya por la imposible oralidad de dicho momento, dado que se trata de una crónica de transición, pero también de una premonición de las convergencias tecnológicas. El artista es una encrucijada entre el pasado y el presente: un caso concreto de esa idea de que el contenido de un medio siempre es otro medio (McLuhan). La insinuación de que las combinaciones técnicas y estilísticas han existido en todas las épocas del cine desde que los realizadores comprendieron que trabajaban con un conjunto de lenguajes. Si Hazanavicius celebra las habilidades mímicas de las antiguas dinastías (Fairbanks y Chaplin, y Astaire y Rogers) y evoca las visualidades virtuosas de numerosos visionarios (Eisenstein, Lang, Wilder, Welles, Powell-Pressbuger y más), no es para distinguir un tiempo del otro. Se trata de una celebración de la impureza del cine; es decir, de su capacidad originaria de mezclar géneros y posibilidades a fuerza de expresar y comunicar y, sobre todo, para sobrevivir y perdurar. En una secuencia significativa y necesaria, George Valentin vive un trance en el camerino: descubre el ruido ruido cuando un vaso golpea una mesa; el movimiento de una silla arroja rechinidos; un teléfono repica con sólida estridencia y un perro ladra inquieto; risas de mujeres provienen del espacio fuera de campo ahora también concretado por las vibraciones auditivas; solamente la voz del actor es incapaz de tener identidad sonorizada. El protagonista reside en la mudez. El sentido del filme estaría incompleto sin la presencia del sonido, ya por la banda sonora ya por la imposible oralidad de dicho momento, dado que se trata de una crónica de transición, pero también de una premonición de las convergencias tecnológicas. El artista es una encrucijada entre el pasado y el presente: un caso concreto de esa idea de que el contenido de un medio siempre es otro medio (McLuhan). La insinuación de que las combinaciones técnicas y estilísticas han existido en todas las épocas del cine desde que los realizadores comprendieron que trabajaban con un conjunto de lenguajes. Si Hazanavicius celebra las habilidades mímicas de las antiguas dinastías (Fairbanks y Chaplin, y Astaire y Rogers) y evoca las visualidades virtuosas de numerosos visionarios (Eisenstein, Lang, Wilder, Welles, Powell-Pressbuger y más), no es para distinguir un tiempo del otro. Se trata de una celebración de la impureza del cine; es decir, de su capacidad originaria de mezclar géneros y posibilidades a fuerza de expresar y comunicar y, sobre todo, para sobrevivir y perdurar.
Con su inquietud de meta-comedia romántica y su plástica clásica y multi-referencial, El artista dice más sobre la convergencia digital que cualquier película-obviedad de los empresarios de la tecnología del cine (Spielberg-Lucas-Cameron). Si bien se remonta al crepúsculo de la era mímica, ofrece también una visión del nacimiento de un nuevo modo de expresión corporal que incluso originó las convenciones de un género: el musical. Esta reconstrucción del salto ocurrido a partir de 1927 ofrece indicios del contexto cinematográfico de nuestro tiempo. En una época donde se dice que el encuentro entre la cinematografía y la informática llevará a la desaparición del cine como se le conoce, o incluso a su muerte (una más), esta película sugiere un escenario más asequible y probable tal vez anunciado desde el origen de la sonorización: la era digital será una nueva metamorfosis, pero el cine sabrá gestionar los efectos y pondrá en escena sus mezclas genéricas y lingüísticas, o eso que los especialistas denominan como su facultad de hibridación, para crear géneros y lenguajes que no reemplazarán el pasado, sino que lo complementarán sin dejarlo en el olvido. Y entonces, quizás, el cine dejará ir algo suyo de nuevo (como la mímica), pero volverá al estudio, una y otra vez como George Valentin, para ejecutar el número musical de eso que será la cinematografía en el futuro.

La invención de Hugo
 Tiempo después de la pérdida de su padre relojero, el aún dolorido y doloroso Hugo Cabret (Asa Butterfield) vive oculto en lo alto de la estación de trenes de París. Dotado de las mismas habilidades mecánicas que su padre, el niño libra la vida de orfanato engañando al vigilante de la terminal (Sacha Baron Cohen) al mantener el funcionamiento del reloj supuestamente manejado por un tío alcohólico que lo abandonó tiempo atrás. Heredero de un autómata que quiso reconstruir al lado de su papá, el infante busca una misteriosa llave con forma de corazón para completar la empresa. Tras las correrías de su exploración clandestina, Hugo realiza un doble descubrimiento: la amistad de un enigmático inventor de juguetes (Ben Kingsley) y el aprecio de Isabelle (Chloë Grace Moretz), una niña que, sin saberlo, posee dos secretos en torno a la máquina que está en manos del protagonista. Con un montaje que pone en práctica la idea de un cine dentro del cine, La invención de Hugo articula un punto de vista emocionalmente infantil para crear una película alegórica donde Martin Scorsese (Queens, Nueva York, 1942) confiere visualidad a sus pasiones de cinéfilo, pero también a esa idea ahora tan suya, y siempre tan de Georges Méliès, de que el cine es magia, pero sobre todo conocimiento. Tiempo después de la pérdida de su padre relojero, el aún dolorido y doloroso Hugo Cabret (Asa Butterfield) vive oculto en lo alto de la estación de trenes de París. Dotado de las mismas habilidades mecánicas que su padre, el niño libra la vida de orfanato engañando al vigilante de la terminal (Sacha Baron Cohen) al mantener el funcionamiento del reloj supuestamente manejado por un tío alcohólico que lo abandonó tiempo atrás. Heredero de un autómata que quiso reconstruir al lado de su papá, el infante busca una misteriosa llave con forma de corazón para completar la empresa. Tras las correrías de su exploración clandestina, Hugo realiza un doble descubrimiento: la amistad de un enigmático inventor de juguetes (Ben Kingsley) y el aprecio de Isabelle (Chloë Grace Moretz), una niña que, sin saberlo, posee dos secretos en torno a la máquina que está en manos del protagonista. Con un montaje que pone en práctica la idea de un cine dentro del cine, La invención de Hugo articula un punto de vista emocionalmente infantil para crear una película alegórica donde Martin Scorsese (Queens, Nueva York, 1942) confiere visualidad a sus pasiones de cinéfilo, pero también a esa idea ahora tan suya, y siempre tan de Georges Méliès, de que el cine es magia, pero sobre todo conocimiento.
Pensado hasta el momento como un divertimento para niños quizás por el uso reiterado de los tropezones y las caídas de la añeja pero aún viva comedia slapstick (como ese geométrico guardia de la estación que tropieza con los instrumentos musicales), el bautizo de Martin Scorsese en la tecnología 3D es más bien un elogio de las formas más antiguas del cine y, sobre todo, de su capacidad para revelar emociones o imaginarios antes que realidades o presencias (Bazin). Antes que un relato infantil, La invención de Hugo intenta simular el punto de vista de un niño. Confensión de un fervor puro; o toma de conciencia de una máquina que hizo posible la invención de un modo de conocer que recurre a los imaginarios: la técnica visual con cámaras en alta definición que vagan como niños dickensianos por un París semioscuro, deviene una explosión de emotividades exteriorizadas en elementos plásticos siempre alusivos al movimiento. Más aún, el montaje a veces aletargado y a veces intensificado que no termina de concretar un ritmo único, sí logra en cambio cubrir la necesidad de contar una historia no necesariamente para niños, sino ese relato de búsqueda de identidad visto desde la perspectiva de un niño.
El empuje formal de esta cinta donde la tecnología tridimensional es solamente un recurso para intensificar y expandir el espacio, resulta en una estructuración de la técnica que va más allá de la impresión de realidad para crear en su lugar múltiples realidades. Desde el movimiento frontal inaugural, que recorre la estación de trenes con la misma lógica del cierre de Shine a Light (Scorsese, 2008), la cámara de Robert Richardson anda de atrás para adelante, o por detrás y desde adelante, en andenes, calles, casas, bibliotecas, ventanales y engranajes gigantescos. Explora con sigilo o con sonoridad la profunidad del campo y crea inquietantes geometrías con esos ángulos desnivelados que además sobrencuadran los decorados para sugerir un apremio por ocultar algo que quiere a todas luces, como la obra de ese cineasta llamado Méliès, salir para dejarse ver. Esta vertiginosidad no es nada más revelación de escenarios y materialización de las emociones allí vertidas. Se trata de una maquinaria que plasma las condiciones creativas que permitieron que un proceso técnico fuera arte y que dicho arte tuviera la capacidad de revelar saberes.
 Hugo y el “juguetero” Méliès son inventores que sufrieron pérdidas. Ambos desean recuperar lo perdido para reencontrarse consigo mismos. Uno recurre a la búsqueda mientras que otro se entrega a la negación. Este contexto paralelo crea un efecto de espejo entre la vida del niño mecánico y la del anciano creador. Él cineasta herido es metonimia de un espíritu con imaginación; el niño, pupilo solamente comprendido, y decididamente fascinado, por su mentor. Al igual que ellos, casi todos los personajes tienen vinculaciones con máquinas (relojes, instrumentos, ferrocarriles, prótesis o autómatas) y todas las máquinas funcionan gracias a los empeños de sus creadores o a los impulsos de sus portadores. La alegoría de aventuras trata de concretar una dialéctica de asociaciones y paralelismos para producir la misma fascinación que percibió el infante Scorsese (“Descubrí el cine cuando era niño”) cuando supo que existía el cinematógrafo: ese otro artefacto, jamás carente de alma, que puede trazar imágenes, como hace el autómata en el papel, gracias a un corazón diseñado por los realizadores-artistas (“le di mi espíritu a esa máquina”, dirá el ficcional Méliès ya revelado como un artista en retiro obligatorio). Hugo y el “juguetero” Méliès son inventores que sufrieron pérdidas. Ambos desean recuperar lo perdido para reencontrarse consigo mismos. Uno recurre a la búsqueda mientras que otro se entrega a la negación. Este contexto paralelo crea un efecto de espejo entre la vida del niño mecánico y la del anciano creador. Él cineasta herido es metonimia de un espíritu con imaginación; el niño, pupilo solamente comprendido, y decididamente fascinado, por su mentor. Al igual que ellos, casi todos los personajes tienen vinculaciones con máquinas (relojes, instrumentos, ferrocarriles, prótesis o autómatas) y todas las máquinas funcionan gracias a los empeños de sus creadores o a los impulsos de sus portadores. La alegoría de aventuras trata de concretar una dialéctica de asociaciones y paralelismos para producir la misma fascinación que percibió el infante Scorsese (“Descubrí el cine cuando era niño”) cuando supo que existía el cinematógrafo: ese otro artefacto, jamás carente de alma, que puede trazar imágenes, como hace el autómata en el papel, gracias a un corazón diseñado por los realizadores-artistas (“le di mi espíritu a esa máquina”, dirá el ficcional Méliès ya revelado como un artista en retiro obligatorio).
En La invención de Hugo, la paradoja de una de las tecnologías más populares de la era digital es que deviene nada más en un instrumento para fascinar al público contemporáneo con los modos de ser de los orígenes del cine: la década visionaria y fundacional que abarcó de 1915 a 1925 en la que un grupo de creadores pensó en llevar la imaginación a las pantallas. Aquí sí homenaje al cine silente, Scorsese se apropia de la idea de un cine dentro de otro cine para ponerla en escena. Opta por desconocer los mecanismos elementales del agresivo 3D. No dirige objetos o personajes hacia el espectador; tampoco interpone decorados ante la cámara: profundiza en la imagen para hacer más tangible el artificio del cine (o su engranaje de reloj) tanto en la textura fotográfica como en la figuración mimética de una serie de escenarios que dibujan los estudios de la época silenciosa. Antes que un trabajo con instrumentos informáticos, el filme ofrece el artificio clásico de la puesta en escena. Hace evidente la evocación a la obra de Georges Méliès, los Lumiere y Harold Loyd, pero presenta en un plano subyacente las referencias a Charles Chaplin y Louis Feuillade, o a las estructuras narrativas y las estrategias estilísticas del primer cine. Su peculiaridad es que la metonimia de ese niño relojero que busca dar vida a una máquina para reencontrar a su padre, se entrecruza y enriquece con otros relatos autónomos que son un banquete de verdadero cine en sus dos modalidades: el idilio mudo a fuerza de tropezones de Madame Emile (Frances de la Tour) y de Monsieur Frick (Richard Griffiths) con todo y las mordidas del perrito; los encuentros y desencuentros de miradas entre el inspector insensible y la cursilona vendedora de flores; la esposa o actriz de fantasías que en la fijación fotográfica de su juventud redescubre su belleza eternizada; o el historiador apasionado que conoce en persona al delegado de su educación sentimental.
 En Mis placeres de cinéfilo, Martin Scorsese escribió que las películas de su infancia le ayudaron a construir una visión del cine e, incluso, de la vida. Aseguró que su encuentro con la sala de proyección dejó en él la idea de que había penetrado en “un mundo mágico” donde halló una sensación de seguridad semejante a la de un santuario. En una secuencia dialogada donde Hugo revela su hogar a Isabelle, él afirma que todo lo existente, como las piezas de un reloj, tiene un propósito que cumplir (“los relojes dan la hora; los trenes nos transportan; hacen lo que deben de hacer, como Monsier Labisse. Por eso las máquinas averiadas me ponen tan triste"). Esta idea interiorizada, como las memorias del cineasta neoyorquino, es el rasgo motivador de su búsqueda casi inquebrantable. Poco después, en el momento más doloroso para el niño después de la muerte paterna, el artista que creyó perdido casi todo su legado le dirá que él sí es capaz de comprenderlo. La semi-tragedia paralela revelará así su cualidad de reflexión estética y autobiográfica, pero sobre todo de encanto por una máquina dotada de cualidades demasiado humanas. En Mis placeres de cinéfilo, Martin Scorsese escribió que las películas de su infancia le ayudaron a construir una visión del cine e, incluso, de la vida. Aseguró que su encuentro con la sala de proyección dejó en él la idea de que había penetrado en “un mundo mágico” donde halló una sensación de seguridad semejante a la de un santuario. En una secuencia dialogada donde Hugo revela su hogar a Isabelle, él afirma que todo lo existente, como las piezas de un reloj, tiene un propósito que cumplir (“los relojes dan la hora; los trenes nos transportan; hacen lo que deben de hacer, como Monsier Labisse. Por eso las máquinas averiadas me ponen tan triste"). Esta idea interiorizada, como las memorias del cineasta neoyorquino, es el rasgo motivador de su búsqueda casi inquebrantable. Poco después, en el momento más doloroso para el niño después de la muerte paterna, el artista que creyó perdido casi todo su legado le dirá que él sí es capaz de comprenderlo. La semi-tragedia paralela revelará así su cualidad de reflexión estética y autobiográfica, pero sobre todo de encanto por una máquina dotada de cualidades demasiado humanas.
Scorsese también confesó que sentía devoción por el humanismo de Jean Renoir más allá de que no pudo comprender algunas de sus películas. Con La invención de Hugo, filmó su admiración por el espíritu de los pioneros del cinematógrafo y por los imaginarios que legaron con sus obras. Plasmó los mecanismos materiales y mentales de su oficio para revelarlo con una fascinación semejante a la que tuvo en la infancia. Entabló un diálogo con sus antecesores para expresar una idea celebratoria, cariñosa e identitaria: el cine es magia, pero también entendimiento de uno mismo y de los otros. Y Martin Scorsese, como Renoir, es un humanista; como Méliès, un ser de imaginación.
|



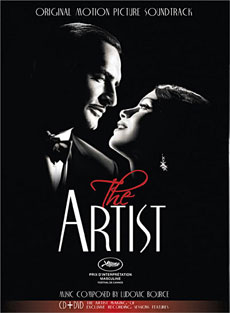 Justo en la cumbre de una carrera artística en el cine mudo, George Valentin (Jean Dujardin sincero y de antaño) recibe una invitación para ver una prueba sonorizada. Con orgullo desbocado, que resulta en intento de evasión ante una metamorfosis que va más allá de la tecnología, el actor desestima el entusiasmo de su patrón (John Goodman), sin saber que la empresa dejará de hacer películas sin sonido. La luminaria es excluida de nuevos proyectos como representante de una generación que, a decir de los empresarios, debe ceder su lugar a la juventud. La vanguardia de esta transformación es la joven Peppy Miller (Bérénice Bejo con sonrisota evocadora), una ferviente admiradora del histrión ahora expulsado, que luchó por un lugar en la industria justo después de un curioso incidente de prensa que la involucró con el afamado personaje y su leal colega canino Uggie. Al margen de las grandes producciones, y tras la disolución de su matrimonio con una actriz de medianías (Penelope Ann Miller), Valentin arriesgará capital y talento como director de un filme mudo cuyo lanzamiento coincidirá con el estreno de la primera cinta sonorizada de su aprendiz y con la depresión de 1929. Comprendida como una apología del cine silente, el onceavo filme de Michel Hazanavicius (París, 1967), El artista, simula la estilística visual de 1920, y hasta los instrumentos tecnológicos de aquella época, para rendir un homenaje a la capacidad de adaptación del cine antes que a su originaria naturaleza silenciosa.
Justo en la cumbre de una carrera artística en el cine mudo, George Valentin (Jean Dujardin sincero y de antaño) recibe una invitación para ver una prueba sonorizada. Con orgullo desbocado, que resulta en intento de evasión ante una metamorfosis que va más allá de la tecnología, el actor desestima el entusiasmo de su patrón (John Goodman), sin saber que la empresa dejará de hacer películas sin sonido. La luminaria es excluida de nuevos proyectos como representante de una generación que, a decir de los empresarios, debe ceder su lugar a la juventud. La vanguardia de esta transformación es la joven Peppy Miller (Bérénice Bejo con sonrisota evocadora), una ferviente admiradora del histrión ahora expulsado, que luchó por un lugar en la industria justo después de un curioso incidente de prensa que la involucró con el afamado personaje y su leal colega canino Uggie. Al margen de las grandes producciones, y tras la disolución de su matrimonio con una actriz de medianías (Penelope Ann Miller), Valentin arriesgará capital y talento como director de un filme mudo cuyo lanzamiento coincidirá con el estreno de la primera cinta sonorizada de su aprendiz y con la depresión de 1929. Comprendida como una apología del cine silente, el onceavo filme de Michel Hazanavicius (París, 1967), El artista, simula la estilística visual de 1920, y hasta los instrumentos tecnológicos de aquella época, para rendir un homenaje a la capacidad de adaptación del cine antes que a su originaria naturaleza silenciosa.  Recorrido por la lingüística del screwball y del slapstick. Juego del espacio profundo donde anuncios y membretes aluden y complementan los sucesos. Decorados donde espejos, formas y sombras exteriorizan emociones contenidas. Blanco y negro coloreado por vestuarios y escenografías. Plástica de una cámara incapaz de hacer zoom en pleno full screen simulador, pero apta para excluir e incluir (¡Bang!), nivelar y desnivelar (Valentin arrumbado en el piso o como destructor de su legado), y arrebatar o conmover. Acercamientos o alejamientos, ángulos y desplazamientos, reencuadres y sobrencuadres (la sutileza de la despedida en la abstracta geometría de las escaleras), yuxtaposiciones y analogías (el antihéroe que se hunde en las arenas, memorias de una vida en el reflejo de un aparador, bocas que parlotean), así como alianza del montaje paralelo (las correrías del perrito Uggie al rescate o Peppy a bordo del automóvil) y el de atracciones (los simios de porcelana como odesianos leones de Einsestein) con vastas profundidades de campo y semióticas de lo figurativo.
Recorrido por la lingüística del screwball y del slapstick. Juego del espacio profundo donde anuncios y membretes aluden y complementan los sucesos. Decorados donde espejos, formas y sombras exteriorizan emociones contenidas. Blanco y negro coloreado por vestuarios y escenografías. Plástica de una cámara incapaz de hacer zoom en pleno full screen simulador, pero apta para excluir e incluir (¡Bang!), nivelar y desnivelar (Valentin arrumbado en el piso o como destructor de su legado), y arrebatar o conmover. Acercamientos o alejamientos, ángulos y desplazamientos, reencuadres y sobrencuadres (la sutileza de la despedida en la abstracta geometría de las escaleras), yuxtaposiciones y analogías (el antihéroe que se hunde en las arenas, memorias de una vida en el reflejo de un aparador, bocas que parlotean), así como alianza del montaje paralelo (las correrías del perrito Uggie al rescate o Peppy a bordo del automóvil) y el de atracciones (los simios de porcelana como odesianos leones de Einsestein) con vastas profundidades de campo y semióticas de lo figurativo. En una secuencia significativa y necesaria, George Valentin vive un trance en el camerino: descubre el ruido ruido cuando un vaso golpea una mesa; el movimiento de una silla arroja rechinidos; un teléfono repica con sólida estridencia y un perro ladra inquieto; risas de mujeres provienen del espacio fuera de campo ahora también concretado por las vibraciones auditivas; solamente la voz del actor es incapaz de tener identidad sonorizada. El protagonista reside en la mudez. El sentido del filme estaría incompleto sin la presencia del sonido, ya por la banda sonora ya por la imposible oralidad de dicho momento, dado que se trata de una crónica de transición, pero también de una premonición de las convergencias tecnológicas. El artista es una encrucijada entre el pasado y el presente: un caso concreto de esa idea de que el contenido de un medio siempre es otro medio (McLuhan). La insinuación de que las combinaciones técnicas y estilísticas han existido en todas las épocas del cine desde que los realizadores comprendieron que trabajaban con un conjunto de lenguajes. Si Hazanavicius celebra las habilidades mímicas de las antiguas dinastías (Fairbanks y Chaplin, y Astaire y Rogers) y evoca las visualidades virtuosas de numerosos visionarios (Eisenstein, Lang, Wilder, Welles, Powell-Pressbuger y más), no es para distinguir un tiempo del otro. Se trata de una celebración de la impureza del cine; es decir, de su capacidad originaria de mezclar géneros y posibilidades a fuerza de expresar y comunicar y, sobre todo, para sobrevivir y perdurar.
En una secuencia significativa y necesaria, George Valentin vive un trance en el camerino: descubre el ruido ruido cuando un vaso golpea una mesa; el movimiento de una silla arroja rechinidos; un teléfono repica con sólida estridencia y un perro ladra inquieto; risas de mujeres provienen del espacio fuera de campo ahora también concretado por las vibraciones auditivas; solamente la voz del actor es incapaz de tener identidad sonorizada. El protagonista reside en la mudez. El sentido del filme estaría incompleto sin la presencia del sonido, ya por la banda sonora ya por la imposible oralidad de dicho momento, dado que se trata de una crónica de transición, pero también de una premonición de las convergencias tecnológicas. El artista es una encrucijada entre el pasado y el presente: un caso concreto de esa idea de que el contenido de un medio siempre es otro medio (McLuhan). La insinuación de que las combinaciones técnicas y estilísticas han existido en todas las épocas del cine desde que los realizadores comprendieron que trabajaban con un conjunto de lenguajes. Si Hazanavicius celebra las habilidades mímicas de las antiguas dinastías (Fairbanks y Chaplin, y Astaire y Rogers) y evoca las visualidades virtuosas de numerosos visionarios (Eisenstein, Lang, Wilder, Welles, Powell-Pressbuger y más), no es para distinguir un tiempo del otro. Se trata de una celebración de la impureza del cine; es decir, de su capacidad originaria de mezclar géneros y posibilidades a fuerza de expresar y comunicar y, sobre todo, para sobrevivir y perdurar. 
 Tiempo después de la pérdida de su padre relojero, el aún dolorido y doloroso Hugo Cabret (Asa Butterfield) vive oculto en lo alto de la estación de trenes de París. Dotado de las mismas habilidades mecánicas que su padre, el niño libra la vida de orfanato engañando al vigilante de la terminal (Sacha Baron Cohen) al mantener el funcionamiento del reloj supuestamente manejado por un tío alcohólico que lo abandonó tiempo atrás. Heredero de un autómata que quiso reconstruir al lado de su papá, el infante busca una misteriosa llave con forma de corazón para completar la empresa. Tras las correrías de su exploración clandestina, Hugo realiza un doble descubrimiento: la amistad de un enigmático inventor de juguetes (Ben Kingsley) y el aprecio de Isabelle (Chloë Grace Moretz), una niña que, sin saberlo, posee dos secretos en torno a la máquina que está en manos del protagonista. Con un montaje que pone en práctica la idea de un cine dentro del cine, La invención de Hugo articula un punto de vista emocionalmente infantil para crear una película alegórica donde Martin Scorsese (Queens, Nueva York, 1942) confiere visualidad a sus pasiones de cinéfilo, pero también a esa idea ahora tan suya, y siempre tan de Georges Méliès, de que el cine es magia, pero sobre todo conocimiento.
Tiempo después de la pérdida de su padre relojero, el aún dolorido y doloroso Hugo Cabret (Asa Butterfield) vive oculto en lo alto de la estación de trenes de París. Dotado de las mismas habilidades mecánicas que su padre, el niño libra la vida de orfanato engañando al vigilante de la terminal (Sacha Baron Cohen) al mantener el funcionamiento del reloj supuestamente manejado por un tío alcohólico que lo abandonó tiempo atrás. Heredero de un autómata que quiso reconstruir al lado de su papá, el infante busca una misteriosa llave con forma de corazón para completar la empresa. Tras las correrías de su exploración clandestina, Hugo realiza un doble descubrimiento: la amistad de un enigmático inventor de juguetes (Ben Kingsley) y el aprecio de Isabelle (Chloë Grace Moretz), una niña que, sin saberlo, posee dos secretos en torno a la máquina que está en manos del protagonista. Con un montaje que pone en práctica la idea de un cine dentro del cine, La invención de Hugo articula un punto de vista emocionalmente infantil para crear una película alegórica donde Martin Scorsese (Queens, Nueva York, 1942) confiere visualidad a sus pasiones de cinéfilo, pero también a esa idea ahora tan suya, y siempre tan de Georges Méliès, de que el cine es magia, pero sobre todo conocimiento.  Hugo y el “juguetero” Méliès son inventores que sufrieron pérdidas. Ambos desean recuperar lo perdido para reencontrarse consigo mismos. Uno recurre a la búsqueda mientras que otro se entrega a la negación. Este contexto paralelo crea un efecto de espejo entre la vida del niño mecánico y la del anciano creador. Él cineasta herido es metonimia de un espíritu con imaginación; el niño, pupilo solamente comprendido, y decididamente fascinado, por su mentor. Al igual que ellos, casi todos los personajes tienen vinculaciones con máquinas (relojes, instrumentos, ferrocarriles, prótesis o autómatas) y todas las máquinas funcionan gracias a los empeños de sus creadores o a los impulsos de sus portadores. La alegoría de aventuras trata de concretar una dialéctica de asociaciones y paralelismos para producir la misma fascinación que percibió el infante Scorsese (“Descubrí el cine cuando era niño”) cuando supo que existía el cinematógrafo: ese otro artefacto, jamás carente de alma, que puede trazar imágenes, como hace el autómata en el papel, gracias a un corazón diseñado por los realizadores-artistas (“le di mi espíritu a esa máquina”, dirá el ficcional Méliès ya revelado como un artista en retiro obligatorio).
Hugo y el “juguetero” Méliès son inventores que sufrieron pérdidas. Ambos desean recuperar lo perdido para reencontrarse consigo mismos. Uno recurre a la búsqueda mientras que otro se entrega a la negación. Este contexto paralelo crea un efecto de espejo entre la vida del niño mecánico y la del anciano creador. Él cineasta herido es metonimia de un espíritu con imaginación; el niño, pupilo solamente comprendido, y decididamente fascinado, por su mentor. Al igual que ellos, casi todos los personajes tienen vinculaciones con máquinas (relojes, instrumentos, ferrocarriles, prótesis o autómatas) y todas las máquinas funcionan gracias a los empeños de sus creadores o a los impulsos de sus portadores. La alegoría de aventuras trata de concretar una dialéctica de asociaciones y paralelismos para producir la misma fascinación que percibió el infante Scorsese (“Descubrí el cine cuando era niño”) cuando supo que existía el cinematógrafo: ese otro artefacto, jamás carente de alma, que puede trazar imágenes, como hace el autómata en el papel, gracias a un corazón diseñado por los realizadores-artistas (“le di mi espíritu a esa máquina”, dirá el ficcional Méliès ya revelado como un artista en retiro obligatorio). En Mis placeres de cinéfilo, Martin Scorsese escribió que las películas de su infancia le ayudaron a construir una visión del cine e, incluso, de la vida. Aseguró que su encuentro con la sala de proyección dejó en él la idea de que había penetrado en “un mundo mágico” donde halló una sensación de seguridad semejante a la de un santuario. En una secuencia dialogada donde Hugo revela su hogar a Isabelle, él afirma que todo lo existente, como las piezas de un reloj, tiene un propósito que cumplir (“los relojes dan la hora; los trenes nos transportan; hacen lo que deben de hacer, como Monsier Labisse. Por eso las máquinas averiadas me ponen tan triste"). Esta idea interiorizada, como las memorias del cineasta neoyorquino, es el rasgo motivador de su búsqueda casi inquebrantable. Poco después, en el momento más doloroso para el niño después de la muerte paterna, el artista que creyó perdido casi todo su legado le dirá que él sí es capaz de comprenderlo. La semi-tragedia paralela revelará así su cualidad de reflexión estética y autobiográfica, pero sobre todo de encanto por una máquina dotada de cualidades demasiado humanas.
En Mis placeres de cinéfilo, Martin Scorsese escribió que las películas de su infancia le ayudaron a construir una visión del cine e, incluso, de la vida. Aseguró que su encuentro con la sala de proyección dejó en él la idea de que había penetrado en “un mundo mágico” donde halló una sensación de seguridad semejante a la de un santuario. En una secuencia dialogada donde Hugo revela su hogar a Isabelle, él afirma que todo lo existente, como las piezas de un reloj, tiene un propósito que cumplir (“los relojes dan la hora; los trenes nos transportan; hacen lo que deben de hacer, como Monsier Labisse. Por eso las máquinas averiadas me ponen tan triste"). Esta idea interiorizada, como las memorias del cineasta neoyorquino, es el rasgo motivador de su búsqueda casi inquebrantable. Poco después, en el momento más doloroso para el niño después de la muerte paterna, el artista que creyó perdido casi todo su legado le dirá que él sí es capaz de comprenderlo. La semi-tragedia paralela revelará así su cualidad de reflexión estética y autobiográfica, pero sobre todo de encanto por una máquina dotada de cualidades demasiado humanas.



